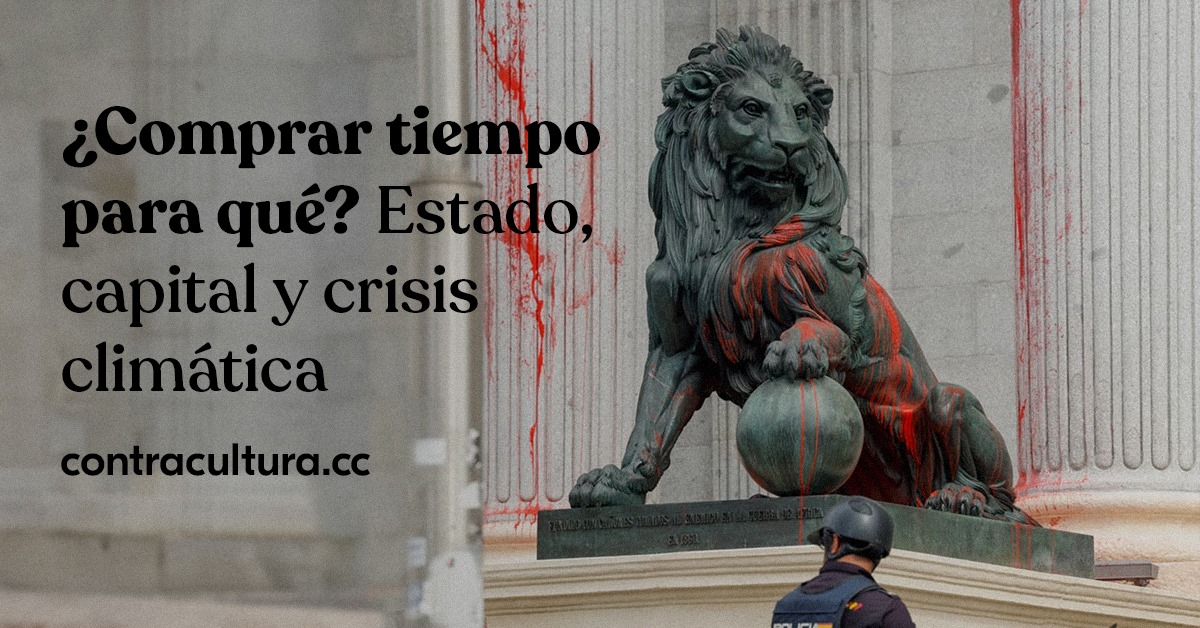“La política climática es probablemente la única que no afecta al clima”
Tadzio Müller1
J.A.
1. Ayer, hoy, mañana
El ecologismo ha hecho mucho por el bienestar de la humanidad. La incorporación de reformas para la reducción de polución y contaminación en aire y agua, los intentos de conservación de la diversidad y la extensión del derecho y la justicia medioambiental, con sus más y sus menos, están entre sus logros. El más grande de todos ellos es haber logrado sensibilizar a una mayoría de la población con la realidad del cambio climático y los problemas derivados de la producción industrial con combustibles fósiles –el efecto invernadero, la polución urbana, el calentamiento global, la acidificación de los mares– más allá del pequeño grupúsculo que conformaba el ecologismo de mediados del siglo pasado. La mayoría de ideas detrás del ecologismo se han vuelto sentido común. A pesar de que la mayoría de sus organizaciones son de carácter reformista, y que en Europa han tenido un marcado giro derechista en las últimas décadas, el ecologismo está entre aquellos movimientos sociales que más han hecho por mejorar (o evitar que empeoren) las condiciones de vida de nuestro planeta en las últimas tres décadas. Pero como todo movimiento social, tiene unos límites que cada vez son más visibles: aquellos en los que ha de confrontar al capital. Las maneras de superar estos límites y el posicionamiento de diferentes organizaciones políticas frente a ellos son una fuente de división en la izquierda contemporánea.
Frente a dichos límites, y pareciendo obviarlos por ignorancia o por intereses, ha surgido desde hace tiempo un jesuitismo climático bidenista que pone el foco en conseguir una política verde de consenso. En otras palabras, en construir mayorías, implícitamente electorales, también implícitamente interclasistas. Para ser el ecologismo un movimiento filosóficamente enraizado en los límites (materiales, medioambientales, de crecimiento, de acciones humanas), no parecen percibirse los límites a los que la acción puede llegar sin la superación del capitalismo. La salvación del planeta va a una baraja: arquitectura verde, urbanismo resiliente, coches eléctricos, eficiencia energética, impuestos fósiles, transporte público. Dependiendo de a quien se le pregunte, se puede sumar la reducción de la jornada laboral y vagos llamamientos al decrecentismo que solo se llevarán a cabo cuando y donde las condiciones del capital lo permitan. Todo de la mano de la iniciativa privada y con la intervención estatal como guía y, aún más importante, como salvaguarda de la tasa de ganancia.
El problema, a simple vista, parece ser el paso de hablar de límites del capitalismo a límites para el capitalismo. Discutir no los límites (de nuevo, materiales, medioambientales, etc.) que tiene el capitalismo sino qué límites se le puede poner para convivir con él, para frenar sus peores efectos, sin llegar a discutir acciones inmediatas para su superación. Porque el objetivo es un capitalismo comedido, social, justo, con cara amable, por y para el pueblo. Hay quien habla, incluso, de que el Green New Deal podría “[de]volver[nos] a los esquemas de redistribución de riqueza, a los esquemas fiscales que existieron en el capitalismo keynesiano de los años 50-60,”2 obviando las diferencias entre los Trente Glorieuses y la actualidad en condiciones del capital, su distribución espacial y la división internacional del trabajo, factores que imposibilitan dichos esquemas redistributivos dentro del capitalismo. Esta es, obviamente, una posición ingenua en el mejor de los casos y perversa en el peor de ellos, pero que parece haber calado en los brotes que surgieron de las semillas del 15M.
Como la mayoría de la socialdemocracia europea, este espacio político está poco preparado para lo que viene. Las últimas tres décadas han sido una era dorada para el reformismo verde occidental: sus organizaciones han hecho presión y tenido éxitos parciales como el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París y la expansión de las renovables. En esencia, a pesar de que la combustión y la polución han sido deslocalizadas fuera de Europa, las temperaturas han seguido subiendo y los efectos del cambio climático se notan de una manera cada vez más visible, no solo en la subida de temperaturas, en los eventos extremos como las sequías y las inundaciones o en la deprivación material, sino en los conflictos que se van agravando por todos estos factores. Lo que ocurrirá durante las próximas décadas será mucho peor.
Las medidas llevadas a cabo por los gobiernos no han sido suficientes, ni en número ni en impacto, y cuando se han ejecutado han perjudicado al proletariado en su lucha salarial. Tenemos suficiente información para afirmar que la transición ecológica no será lo suficientemente rápida como para frenar los peores efectos del cambio climático3. Ya no podemos hablar de lo que viene como cambio sino como catástrofe climática. La cuestión ya no es cómo frenar los efectos, sino qué se puede (qué se debe) hacer para protegernos de ellos.
La solución ha de ser socialista e internacionalista. La alternativa propuesta, ganar tiempo para lograr un capitalismo verde europeo, pasa por el giro autoritario del capitalismo y un nacionalismo económico que solo recrudecerá la ofensiva contra el proletariado europeo y, con más fuerza aún, contra el proletariado inmigrante resultado de los éxodos climáticos.
2. Fantasías de transición. La política industrial realmente existente
La posibilidad de la transición ecológica como se plantea en el ecologismo de izquierda es imposible en las condiciones del capitalismo actual. El reformismo verde (con el Green New Deal al frente) se plantea como una ventana de oportunidad para llegar a una sociedad postcapitalista, de alguna manera que nunca se llega a desarrollar de manera clara más allá de llamamientos grandiosos y palabras vacías. Los propios voceros que greendealean por los alrededores de la Moncloa admiten que es un llamamiento popular, un concepto vacío que se ha de llenar de contenido, como el resto del carcomido posmarxismo del populismo del Estado español. Si se tuviese que definir, el Green New Deal sería ante todo “medidas para una transición ecológica socialmente justa, que frenaría las peores tendencias del capitalismo a nivel social y ecológico.”4 No cabe la posibilidad de invertir el orden, de que la superación del capitalismo sea la forma de afrontar la crisis climática y protegernos de sus efectos.
La mayoría de políticas públicas y decisiones legislativas, lo que se diría gestión del Estado, funciona con coerción estatal o consenso social. La coerción sería la mano fuerte del Estado, su poder y autoridad, mientras que el consenso es una norma social más maleable. Prácticamente todas las políticas estatales funcionan bajo al menos una de las dos lógicas, y a menudo bajo ambas. El movimiento ecologista ha convertido la protección medioambiental en una norma cultural a través del consenso. Un gobierno progresista puede desahuciar a familias enteras de sus hogares porque está en su mandato hacerlo y tiene el poder para ejecutarlo. Bajo estas lentes, consenso y coerción (más coerción que consenso) son una herramienta fundamental en un amplio abanico de políticas públicas. Entre ellas no está la lucha institucional contra el cambio climático.
El Estado, como fragmento del mercado global, no puede frenar el cambio climático. Dependiendo de su capacidad, puede mitigar sus efectos directos, y puede diluir el impacto de los efectos indirectos sobre sus ciudadanos. Puede crear mecanismos que incentiven las inversiones verdes. Pero lo que debe quedar claro es que el cambio climático no depende de la coerción ni del consenso, sino de las compulsiones del capital, y de las respuestas que el Estado da para protegerlo.
En tanto que el capital es causa última de la crisis climática, sus compulsiones prevalecerán. De ahí surgen dos tesis: la primera es que afirmar lo contrario es una concepción voluntarista, pues esta diría que el capital puede ir en contra de sus propios intereses, una imposibilidad. La segunda, que no se puede ejecutar una ‘revolución verde’ antes que la transición al socialismo.
Hay quien parece pensar, en la línea del populismo, que el capital está compuesto de élites malvadas que quieren destruir el planeta por alguna razón, y que el gobierno les complace por corrupción e intereses creados. Una posición menos ingenua, y que indaga algo pero no mucho más, afirma que el capital fósil antepone los beneficios de las no-renovables sobre el bienestar de la sociedad, pero nunca llega al centro de la cuestión; ¿qué fuerza al capital fósil a ser fósil?
Una segunda pregunta a la que se enfrenta el reformismo verde es si el Estado puede forzar al capital a descarbonizar sus actividades. Hay quién afirma que sí, que se puede a través de la política industrial, pero que las propuestas actuales van a medio gas y no llegan a ser todo lo justas, sociales y ambiciosas que queremos y necesitamos5. Esta posición, sin embargo, no llega nunca a explicar cómo el Estado puede forzar al capital a hacer algo, más allá de incentivos débiles, y aún más importante, cómo forzará al capital a hacer una transición verde al ritmo que necesitamos. La respuesta es que, aquí y ahora, el Estado no tiene el control suficiente sobre el capital para lograr evitar la catástrofe climática. No parece que eso vaya a cambiar pronto.
Lo máximo a lo que ha podido llegar hasta ahora una política estatal que quiera influenciar al capital contra sus intereses es el derisking verde: incentivos financieros, asistencia técnica y distribución de riesgos entre Estado y sector privado para facilitar inversiones verdes. ¿Por qué sería necesario incentivar al capital? Es obvio: las inversiones verdes tienen mayores riesgos en comparación con las inversiones tradicionales por factores como la incertidumbre, la innovación tecnológica y la volatilidad del mercado. Las inversiones fósiles no tendrían ninguno de estos riesgos y, por tanto, en una situación normal, el capital preferiría hacer sus inversiones en este ámbito antes que en energías renovables: dada una misma tasa de retorno esperada, una inversión con menos riesgos es más atractiva. Por ello, el Estado elimina los riesgos para atraer inversiones que, en cualquier otro caso, no irían a tecnologías verdes. Pero incluso esta medida, vendida como la panacea por muchos burócratas europeos y otros voceros verdes, se ha demostrado poco efectiva debido a la poca disciplina que tienen los Estados con el capital, y en el peor de los casos tan solo ha sido una manera de privilegiar los intereses de grandes compañías financieras6.
Por otro lado, incluso si funcionase, la política industrial (¡el retorno del Estado!, como claman algunos)7 realmente existente, el derisking, simplemente permite un alto retorno de inversión al capital para garantizar el mantenimiento de la tasa de beneficio. No es una intervención estatal más allá de lo que ya se hace bajo el ordoliberalismo imperante en Europa: pequeños cambios que arreglen fallos percibidos del mercado y ventajas que permitan el mantenimiento de la competitividad. Como ocurrió hace un siglo con los subsidios a las energías fósiles8, el derisking distorsiona el mercado doméstico y global para asegurar la estabilidad y fortaleza de sectores críticos de las economías nacionales que pueden permitirse hacer estas distorsiones. Estas medidas no desaparecieron bajo un supuesto ‘auge neoliberal,’ tan solo se transformaron. Las nuevas políticas industriales verdes no son un cambio de paradigma, no crean una economía social y justa, y a duras penas son medidas ecológicas de manera neta, descontando el impacto medioambiental que tiene la extracción de recursos; no es nada de lo que el reformismo verde pretende vender como la ventana de oportunidad que lleve al postcapitalismo.
3. Callejones sin salida
Por supuesto, el otro cajón de posibilidades es aún más sombrío. La alternativa dentro del capitalismo, la inacción absoluta, sería mucho más catastrófica: crisis acelerada, descomposición del medio ambiente tal y como lo conocemos… Esa es la espada que se suele esgrimir desde el reformismo verde para defender las (pocas y poco efectivas) políticas climáticas: aunque sea poco, es mejor que nada. El problema se plantea como un coste de oportunidad en tanto que, ante la urgencia, es mejor poner el esfuerzo en una política climática que no hacer nada. ¿Pero y si la política climática estuviese, por su propia lógica, condenada a fracasar? Jasper Bernes no se equivoca cuando afirma, de manera rotunda, que
“si pones impuestos al petróleo, el capital lo venderá en otra parte. Si aumentas la demanda de materias primas, el capital subirá los precios de los productos básicos y se apresurará a comercializarlos de la forma más derrochadora y con mayor consumo de energía posible. Si necesitas millones de kilómetros cuadrados para paneles solares, parques eólicos y cultivos para biocombustibles, el capital subirá el precio de la tierra. Si impones aranceles a las importaciones, el capital se marchará a mercados mejores. Si intentas fijar un precio máximo que no permita obtener beneficios, el capital simplemente dejará de invertir. Si cortas una cabeza de la hidra, te enfrentas a otra.”9
Cualquier acción estatal que se proponga frenar al capital fracasará. Por ello han fracasado las políticas climáticas que lo han intentado desde hace décadas, por ello fracasarán en las próximas décadas. Tratar al capital como objeto sin esencia alguna lleva a estos fracasos.
Otra manera de mirar a este problema es a través de ‘la perversa trinidad’ a la que se enfrentan los Estados aquí y ahora: población proletaria sobrante, estancamiento económico y crisis climática10. Primero, la automatización y la eficiencia productiva como resultado de los avances tecnológicos del capitalismo han hecho a gran parte de la fuerza laboral mundial redundante, expulsándola de los procesos de acumulación globales. A medida que las industrias buscan mejorar la productividad, surgen problemas sociales al dejar a muchos trabajadores desempleados o marginados. Esta situación afecta la capacidad del capitalismo para crear empleo y mantener el nivel de vida de la clase trabajadora, condición necesaria para su reproducción y para la del capitalismo en sí mismo. Este declive económico presenta desafíos para enfrentar el exceso de mano de obra y, al mismo tiempo, promover la transición ecológica que demandan gobiernos y ciudadanos. Además, hay una presión creciente sobre los recursos naturales y los ecosistemas debido a la actividad económica insostenible, lo que agrava la crisis climática y otros problemas ambientales. La perversa trinidad plantea un escenario en el que los Estados capitalistas se enfrentan a dilemas irreconciliables, lo que requiere intervenciones políticas excepcionales y autoritarias. Este contexto complica las transiciones verdes, ya que abordar un aspecto de la trinidad puede empeorar otros, lo que dificulta la gestión de la crisis climática a la vez que se intenta mantener la estabilidad económica y social. En última instancia, esa conceptualización pone de manifiesto los límites estructurales del capitalismo para abordar eficazmente la crisis climática; cada paso adelante en uno de los tres aspectos son dos pasos atrás en los otros, llevando a callejones sin salida que recrudecerán la lucha de clases y la crisis climática.
Un último problema de pensar que el Green New Deal es mejor que nada es que, en efecto, nos encontramos ante la catástrofe inminente y lo mejor que se puede hacer desde el Estado es algo ligeramente mejor que nada. Eso, de por sí, debería ser suficiente razón para abandonar el barco del estatismo ecologista. En palabras de Héctor Tejero, uno de los principales voceros del reformismo verde en el Estado español:
“¿Qué es para mí el Green New Deal? En primer lugar, es un programa de transición ecológica que intenta avanzar aquí y ahora y, por tanto, no se enfrenta de forma completa y directa contra la lógica de crecimiento capitalista, y que a través de una serie de políticas públicas, de movilización social y de lógicas comunitarias, intenta brindar los peores aspectos del capitalismo neoliberal más depredador social y ecológicamente. Es básicamente un intento de comprar tiempo, por así decirlo.”11
Pero, ¿comprar tiempo para qué? ¿Cómo se puede ganar tiempo ante la catástrofe inmediata? ¿Para qué se quiere ganar tiempo? La respuesta no parece clara. La cuestión es, de nuevo, postergar la revolución porque ya tenemos bastantes problemas con el neoliberalismo, o el neofeudalismo tecnocapitalista, o cualquier ideología que se diga imperante para evitar señalar al capitalismo puro y duro. Primero soluciones pequeñas que no combatan el capitalismo porque hay que crear consensos sociales interclasistas y, luego, pues ya veremos. ¿Pero cuándo es ese luego? ¿Cuando el calor haya asfixiado a medio planeta? ¿Cuándo el mar y las inundaciones se traguen metrópolis enteras? ¿Cuando cientos de miles de familias mueran en éxodos climáticos? El reformismo verde habla de ecosocialismo luego como si fuese a haber un luego, como si el enfrentamiento contra el capitalismo se pudiese postergar, como si no fuese el socialismo la única manera de permitir un futuro al proletariado internacional.
¿Qué perspectiva queda entonces? Si no hay un colapso que borre a la humanidad junto a la mayoría de formas de vida de la faz de la tierra, se puede imaginar las formas de geoingeniería à la Benjamin Bratton12 proliferarán bajo el capitalismo por su propia lógica. La tierra será reformada para producir igual o más que ahora, los mares podrán absorber las emisiones de carbono y el cielo podrá ser oscurecido para reducir las radiaciones solares.
Las compulsiones del capital y las interacciones entre clases capitalistas, producción y Estado hacen mucho más fácil y viable esta solución que una reducción de emisiones. Lograr un consenso internacional sobre una cuestión que afecta a las tasas de rentabilidad de la mayoría de países del mundo es difícil, y evitar que cualquier Estado puede salir cuando quiera mucho más.
Cuando Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo hizo afirmando que el tratado perjudicaba a la economía estadounidense y ponía al país en una situación de desventaja permanente13. Las reacciones entre sectores energéticos fósiles fueron diversas: los conglomerados del carbón lo aplaudieron, las petroleras (Exxon, Shell, Chevron) reiteraron su apoyo al Acuerdo. Menos de seis meses después Biden volvió a incluir a EEUU en el tratado, pero la facilidad con la que una gran economía puede salir del Acuerdo de París por intereses económicos hace pensar que lograr la descarbonización a través del derecho internacional es una fantasía.
Nada impide a Trump, si es reelegido este año, sacar al país de nuevo del Acuerdo. Leyendo Project 2025, la colección de propuestas redactada por decenas de think-tanks ultraconservadores como Heritage o Turning Point, parece claro que lo hará:
“la historia demuestra que el crecimiento económico y el avance tecnológico/científico a través del ingenio humano son, con mucho, las mejores formas de prevenir y mitigar los fenómenos meteorológicos extremos. Además, prácticamente todas las iniciativas que ha adoptado la Administración Biden tendrían, aunque tuvieran éxito, un impacto mínimo en el cambio de los patrones meteorológicos globales, en parte porque la mayoría de las naciones –sobre todo China– no cooperan con las cumbres sobre el clima ni con los acuerdos internacionales. Prácticamente todas las naciones que firmaron el Acuerdo de París han incumplido con las obligaciones de sus tratados. El incumplimiento sistemático de estos tratados debilita la economía estadounidense sin compensar los beneficios sociales. Por ello, la próxima Administración conservadora debería retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París.”14
La lógica es que las otras grandes potencias no están cumpliendo los objetivos (y no lo están haciendo: solo India, Indonesia, Reino Unido y Suiza llegaron a sus objetivos a fecha de 2023)15, lo que perjudica a la economía estadounidense16. A la vez, si EEUU sale, nada impide que China o India puedan hacerlo y tengan justificación para ello, dado que el proyecto en sí mismo estaría destinado a fracasar si el 10-15% global que suponen las emisiones de carbono estadounidenses no estuviesen controladas. Este porcentaje aumentaría en el medio plazo si EEUU sale y el resto de grandes economías se quedan, haciendo más inútil aún el Acuerdo de París. ¿Si no se consiguen los objetivos de cooperación internacional, por qué quedarse en un proyecto destinado a fracasar?
Por otra parte, es factible que Estados individuales legislen la geoingeniería, al suplir dos nodos del trilema de Alamis: la geoingeniería para la producción de cultivos, en un futuro contexto de inseguridad alimentaria, sería una medida popular entre la mayoría de votantes y, de manera correctamente implementada, mantendría unas altas tasas de rentabilidad a pesar de expulsar a cada vez más trabajadores de la producción.
La producción de valor debe continuar, incluso si el cielo es negro, incluso si los mares se acidifican y su fauna muere. Hasta las colonias marcianas y la extracción de minerales de asteroides parecen más viables que la transición ecológica bajo el capitalismo. La única alternativa viable y coherente con las ideas de un reformismo verde abocado al fracaso es que aparezcan, de la nada, tecnologías de descarbonización que sean netamente limpias. No parece que vaya a ocurrir pronto.
Un último punto sobre el que discutir es el carácter íntimamente interclasista del reformismo verde. El trabajador no tiene agencia en la transición ecológica más allá de su voto al partido de turno. El proletariado de los sectores fósiles deberá ser relocalizado a otros puestos y ámbitos de trabajo, algo complicado dada la edad de los trabajadores y haberse dedicado, de casi manera exclusiva, a un puesto de trabajo durante toda su vida. Los mineros no se convierten en oficinistas de la nada. Tejero y Santiago aseguran que
“por desgracia hay sectores de trabajadores relativamente minoritarios pero muy importantes para la conciencia de lucha de la izquierda, como pueden ser los mineros, el sector del metal, los trabajos industriales que han luchado mucho, son los sectores que van a ser los más afectados por la transición ecológica. Esto se ve en los discursos, pero también se ve en el día a día, en organizaciones como CCOO, las cuales, por ejemplo –depende del sector del que venga el tío– te pone determinados paños calientes a determinadas partes de la transición ecológica porque sabe que los puestos de trabajo de los afiliados están en peligro. O sea, si CCOO tuviese una sección de gente vinculada a las renovables que fuese más grande que la sección que trabaja en las fábricas de coches pues seguramente no habría ese problema. Cuando eso ocurra no habrá ese problema, de hecho, una de las cosas que nosotros decimos en el libro es que cuando se habla de generar empleo verde nosotros hablamos de generar una clase obrera verde. Gente que esté comprometida materialmente con la transición ecológica. Hay que ir un paso más allá de esa gente que dice empleo verde, de alta calidad, tiene que estar sindicado y que sea un actor político relevante.”17
La economía verde no es algo que atraiga a la clase trabajadora porque, en esencia, a nadie le interesa ir a trabajar a megacorporaciones verdes con vehículos eléctricos o transporte público sostenible18. Pero tampoco manipulemos: ¡Esto es algo que el ala progresista del reformismo verde quiere! La reducción de la jornada laboral, en tanto que asociada con el decrecimiento, ha ido en los programas políticos y electorales de la izquierda verde europea. Pero la cuestión sigue siendo este jesuitismo: se pueden pedir muchas cosas y que sean deseables, pero solo se pueden conseguir aquellas que el capital permite.
4. Recrudecimiento
El reformismo verde no ve más allá del archipiélago de estabilidad formado por la Unión Europea y adyacentes, Estados Unidos y Canadá. Las propuestas greendealistas son una solución marcadamente nacionalista (transición verde en apariencia, con el incremento de la productividad y el foco en sectores estratégicos como los semiconductores bajo la superficie) a un problema global.
La degradación de la tierra y los cambios de temperatura no importan tanto en países que no son centros de producción agricultural y ganadera. La seguridad alimentaria está solo débilmente amenazada en los países ricos, a pesar de la subida en los precios de todos los productos en los últimos cinco años. Las inundaciones o los grandes incendios, a pesar de ser trágicos, no afectan a países con fuertes infraestructuras, servicios de gestión de catástrofes y resiliencia presupuestaria. Las guerras climáticas, definidas como conflictos domésticos de alta intensidad (alrededor del lago Chad) e internacionales de baja intensidad (India y China recientemente), no han llegado a países con instituciones supranacionales fuertes como la UE. En resumen, la peor parte del caos climático no repercutirá al archipiélago de estabilidad occidental, a pesar de que sus efectos seguirán perjudicando al proletariado que lo habita.
Serán las migraciones del proletariado internacional las que afecten a la estabilidad europea. 2023 ha sido un año récord para las muertes de migrantes en el Mar Mediterráneo. Desde el comienzo de la crisis fronteriza de 2014, más de 30000 migrantes han sido declarados desaparecidos en las rutas de migración a la UE19. La crisis ya no es crisis, es el día a día. Lo que era excepción se cristaliza poco a poco en la norma. Ello incluye la muerte diaria de migrantes, la construcción de campos masivos para internarles y los abusos, intimidaciones y humillaciones que sufren por parte de Frontex20, la agencia mejor pagada de la UE, pero también por parte de estados miembros21. En ese intento de librarse de las migraciones de una manera disciplinada e impersonal, Chipre y Austria han hecho recientemente un intento de declarar a Siria una nación segura para poder devolver ahí a migrantes y ceder al gobierno sirio su gestión.
La respuesta de los partidos verdes a las masacres que están ocurriendo en las fronteras europeas, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico como en tierra por parte de Frontex, ha sido tímida: en el mejor de los casos comunicados pidiendo transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; en el peor, silencio absoluto. No sorprende. La gobernabilidad de la mayoría de países europeos, y su estabilidad, depende de un flujo controlado de inmigrantes que permitan el abaratamiento de costes laborales en ciertos sectores. Shocks inesperados de migraciones, como las que se vivieron la década pasada, ponen en peligro la estabilidad económica, industrial, política y fiscal de muchas naciones europeas. Los objetivos políticos del reformismo verde (un capitalismo social, ecológico y con cara amable) son inseparables de un control de seguridad fuerte que permita la paz social.
Cuando otras voces afirman que “el peso combinado de la crisis financiera, climática, pandémica y militar está empezando a formar nuevas mayorías a favor de un nuevo papel reforzado del Estado, a favor de cierta planificación industrial,”22 parecen obviar para qué es esa planificación industrial y ese papel reforzado del Estado. Parecen obviar el giro autoritario del Estado. La cuestión sigue siendo si malear al Estado es posible; si la política industrial para el rearmamento se puede aplicar a una política verde, social y justa como piden.
¿Hemos de ser así de pesimistas? Todos los indicadores parecen decir que sí. Las grandes economías no están logrando los objetivos que se propusieron; las políticas climáticas están siendo pocas y poco efectivas; los efectos de la crisis ya se están empezando a sentir en todo el mundo. Y sin embargo, hay quien se empeña en que podemos llegar a una utopía ecosocialista a través de la democracia:
“Cierto ecologismo comparte una versión verde del determinismo marxista en el cual parece que las condiciones ecológicas se van a traducir, por necesidad, en fenómenos políticos que ya están prefijados de antemano. Una de las tesis políticas fuertes del libro es que no es así. La crisis ecológica se puede modular políticamente de muchísimas formas distintas. Cabe imaginar desde una sociedad ecosocialista fruto de una transición justa y democrática hasta una suerte de dictadura con esclavos en campos de biocombustible. Todo cabe.”23
Dos puntos: primero, asociar el determinismo al marxismo es deshonesto. Lo segundo: todo cabe, no es mentira. Pero en la coyuntura actual, una alternativa parece mucho más posible que la otra. Abstraerse del pasado y de las condiciones del presente para plantear que todo es posible, con las mismas posibilidades y con las mismas herramientas, eso es falaz. ¿Es una transición justa y democrática posible? En un billón de futuros alternativos en el que confiamos ciegamente en la transición ecológica dentro del capitalismo, en un par de ellos los astros se alinean y se consigue un ecosocialismo local, justo y social por arte de magia. En el resto, parece imposible no confrontar la barbarie frente a la revolución socialista.
5. Freno de emergencia
Como titulaba su ensayo Jasper Bernes, pareciese que estemos entre el Green New Deal y la pared. No es mentira que el reformismo verde es mejor que nada; sí lo es pensar que se puede tomar el mundo con las instituciones estatales, que la estrategia debe ser convertir la transición ecológica en un proyecto de consenso a través del neogramscianismo-posmarxismo-pensamiento Errejón, o que se puede pedir un futuro radical mientras se actúa para mantener el statu quo.
Mientras que el capital decida sobre cómo vivimos, la catástrofe climática será imposible de evitar. No podemos mentirnos: pensar que una revolución verde debe ir antes que una roja es una fantasía, una ilusión. La historia ha demostrado que la política climática no funciona por la propia lógica del sistema en el que se encuentra: el capitalismo. Una solución democrática, justa y social, todo bajo el capitalismo y entendido bajo lentes burguesas, aún no ha llegado a pesar de todos los esfuerzos que se han puesto. Podemos seguir esperando a que llegue esa solución, a confrontar el capitalismo en un futuro, pero el problema sigue siendo cuánto más podemos esperar si la catástrofe climática nos pisa los talones.
Walter Benjamin afirmaba que, según Marx, “las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren.”24 Cada día parece más urgente pensar de esta manera la crisis climática: como una catástrofe a la que cada día se acerca más y más la locomotora de la humanidad, y ante la cual el reformismo verde solo puede proponer que nos lleve un tren eléctrico y con mayor frecuencia de viajes al día. El único freno de mano es la organización socialista.
- https://www.youtube.com/watch?v=mnlDeLXaifY. Modificado; la frase original es: “Climate policy […] is probably the only policy field that doesn’t affect the climate”
- Entrevista a Héctor Tejero y Emilio Santiago: “El Green New Deal tiene que contribuir a la consolidación de un horizonte posneoliberal” –
- Entre otros muchos textos e informes (incluidos los del IPCC y el COP28), destaca Jason Hickel & Giorgos Kallis (2020). Is Green Growth Possible?, New Political Economy, 25:4, 469-486 y recientemente Maximilien Kotz et al. (2024). The economic commitment of climate change. Nature
- Entrevista a Héctor Tejero y Emilio Santiago: “El Green New Deal tiene que contribuir a la consolidación de un horizonte posneoliberal” –
- El complejo industrial verde
- The (European) Derisking State The limits of derisking Daniela Gabor – The Wall Street Consensus
- The Return of the Policy That Shall Not Be Named
- Intangible Drilling and Development Costs IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update
- Between the Devil and the Green New Deal | Commune. Énfasis propio
- Ilias Alami, Jack Copley, Alexis Moraitis (2023). The ‘wicked trinity’ of late capitalism: Governing in an era of stagnation, surplus humanity, and environmental breakdown, Geoforum
- Decrecimiento y ‘Green New Deal’ – Climática. Énfasis añadido
- Benjamin Bratton (2021). La terraformación. Caja Negra: Buenos Aires
- Trump: We are getting out of Paris climate deal | The Hill
- Project 2025
- Traffic Light Assessment Report 2023 – CVF
- No quiero, ni mucho menos, afirmar que una docena de think-tanks de ultraderecha estadounidenses estén en lo correcto; pienso todo lo contrario. Sin embargo, intentar entender la lógica de un grupo que tiene virtualmente un 50% de posibilidades de ganar las elecciones del hegemón global es, cuanto menos, necesario
- Entrevista a Héctor Tejero y Emilio Santiago: “El Green New Deal tiene que contribuir a la consolidación de un horizonte posneoliberal” –
- TALKING GREEN: THE UK SURVEY
- Lives lost at sea
- OLAF Final Report on Frontex – FragDenStaat
- Italy blasted by the European Court of Human Rights for its treatment of migrants | Euronews
- El retardismo climático y un Green New Deal para una época escéptica
- Entrevista a Héctor Tejero y Emilio Santiago: “El Green New Deal tiene que contribuir a la consolidación de un horizonte posneoliberal”. De nuevo, énfasis propio
- Walter Benjamin, Tesis sobre la historia, p.70: https://introconquista.files.wordpress.com/2018/11/benjamin-walter-tesis-sobre-la-historia-y-otros-fragmentos.pdf