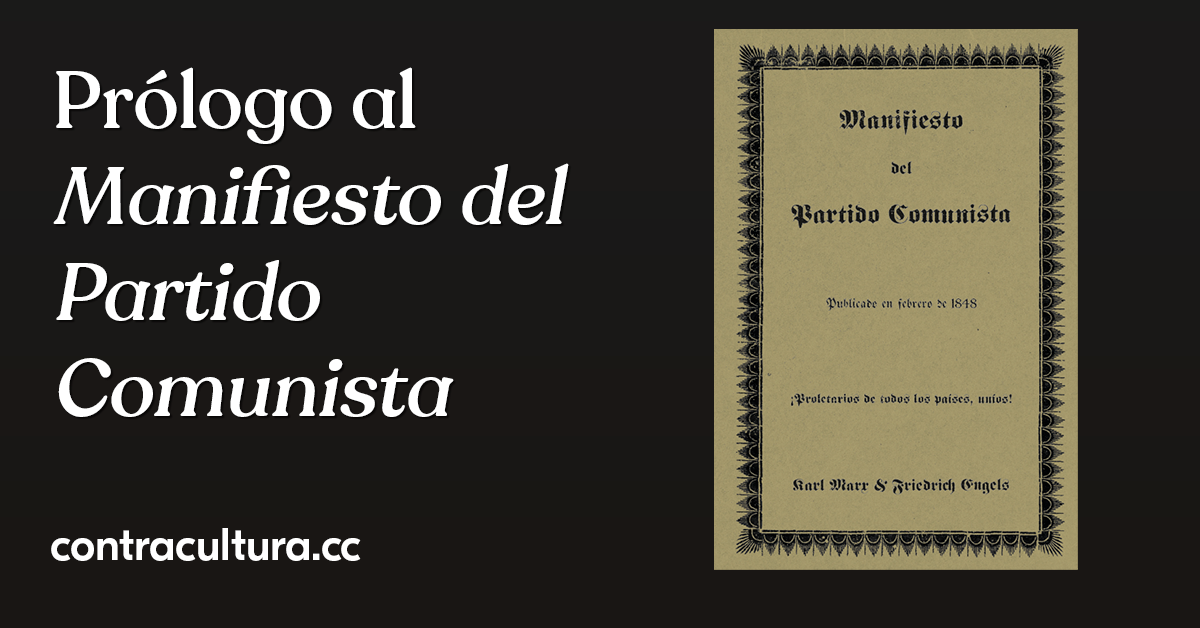Volodia
Libro completo: Ediciones Extáticas & Editorial Ande
«No ha habido nunca un programa táctico que haya mostrado su validez tan brillantemente como éste. Formulado en vísperas de una revolución, salió triunfante de la prueba a que dicha revolución lo sometió. Desde entonces, siempre que un partido obrero se ha desviado de él, ha pagado cara su desviación; y hoy, transcurridos casi cuarenta años, ese programa es el que marca la pauta a todos los partidos obreros resueltos y conscientes de Europa, desde Madrid hasta Petersburgo.»
—Friedrich Engels
El destino que la historia ha deparado al Manifiesto Comunista es ciertamente trágico. Por un lado, su puesto está garantizado en la lista de los libros más editados, traducidos y leídos. Algunas de sus míticas consignas descansan desde hace tiempo en las vitrinas de la denominada «cultura general». ¡Hasta lo prologan ministras del Gobierno![1]. Sin embargo, el estado de salud de sus tesis políticas nunca fue tan lamentable. Lo que la revolución anunciada en las últimas líneas del Manifiesto despierta en las clases dominantes no es temor, sino, a lo sumo, un vanidoso gesto de condescendencia. Esta paradoja merece ser explicada.
Una posible explicación dice que si el comunismo ha perdido el brío de épocas pasadas es porque nos habla de un tiempo que no es el nuestro. Esta es la lectura del Manifiesto como reliquia. Su punto de vista es el del arqueólogo o el del consumidor de bienes culturales, que lee el Manifiesto como quien lee una gran novela: su contenido nos remite al pasado más remoto. Esto le confiere un aura mítica, pero al precio de presentarlo irremediablemente atravesado por los rasgos de la ficción, o sea, del «érase una vez». Esta es la lectura dominante, también para el socialismo liberal, tan predispuesto a enterrar su contenido bajo el peso muerto del elogio. Por otro lado, están quienes, resistiéndose a dejar morir el Manifiesto, lo leen como anticipo de una doctrina que solo más adelante terminaría adquiriendo una figura definitiva. Su fidelidad al Manifiesto es tangencial, pues se profesa en la medida en que se lo exige una doctrina esencialmente distinta y superior —el marxismo-leninismo, el consejismo, el bordiguismo, el trotskismo, el maoísmo, etc.—. La lista de ismos es potencialmente interminable. Una tercera —la de este prólogo— hace suyas las palabras de Marx y Engels en su prefacio de 1872: «los principios generales desarrollados en este Manifiesto permanecen, en general y en su conjunto, plenamente válidos hoy en día»[2]. Propongo entonces una lectura del Manifiesto como revolución, en el sentido etimológico del término: como vuelta al punto de partida; como retorno —en nuestro caso— a los principios del socialismo científico.
Francisco Fernández Buey afirmó que el Manifiesto no necesita intérpretes, glosadores, exégetas o sacerdotes que medien entre el texto y su lector[3]. El Manifiesto es una pieza autosuficiente. Aunque completamente cierto, esto precisa una matización. La autosuficiencia del Manifiesto solo se revela para quien lo mira sin prejuicios, sin esperar encontrar en él la confirmación de sus propias opiniones. Pero ya que el sapere aude ilustrado es todavía más una tarea que un objetivo consumado, surge la necesidad, precisamente, de un ejercicio preliminar de clarificación. Volver al punto de partida implica poner en un prudente suspenso los añadidos teóricos, tergiversaciones revisionistas o simples ocurrencias que fueron incorporándose al discurso marxista —hoy ya completamente disuelto en la amalgama ecléctica de la «teoría radical». Solo así podrá el contenido del Manifiesto dejar de presentarse como enigma y pasar a mostrarse abiertamente como lo que esencialmente ya era. Sobre la literalidad del texto pesan capas de supuestos y sesgos doctrinarios que se han ido incrustando sobre él, interponiendo entre su significado real y nuestra mirada prejuiciosa una suerte de muro infranqueable. Así, en la época en la que su contenido está a la vista de todos, estamos trágicamente cegados ante lo que este tiene que decirnos. El objetivo paradójico de este prólogo es liberarlo de su existencia errante: hacer explícito, público y manifiesto lo que él mismo ya dice, y leerlo como durante mucho tiempo lo leyeron los socialistas revolucionarios inspirados por él, a saber, como la exposición de la estrategia del partido político al que pertenecían, el partido proletario de la revolución[4].
El título original del texto ya apunta a algo que las lecturas hegemónicas tienden a relegar a un modesto segundo plano. El título es Manifiesto del Partido Comunista. El contenido que encabeza no consiste solamente en una nueva concepción de la historia o de la lucha de clases. Es, ante todo, el programa y la estrategia de un partido político. Toda la obra teórica de Marx, incluyendo su afamada crítica de la economía política, consiste en una serie de argumentos en favor de esta estrategia[5]. Este partido se diferencia de los demás por su objetivo final, expresado en un programa de máximos: establecer una sociedad sin clases, en la que la forma de la propiedad, el trabajo, la familia, la educación o la cultura se han transformado sustancialmente [Estatutos de la Liga de los Comunistas, p. 355]. La perspectiva del objetivo final marca cada paso del partido comunista.
Como no podría ser de otra manera para quien parte de los hechos y no de las ideas, el diseño del camino que conduce a ese objetivo responde a las condiciones que el capitalismo y la lucha de clases existente imponen sobre la acción. En el caso de una clase económicamente sometida a la burguesía como el proletariado, su influencia sobre la sociedad en general solo puede ejercerse a través del poder político[6]. De ahí que su tarea más básica, el medio en el que debe desenvolverse el grueso de su actividad, sea la lucha por el poder político, para el que la lucha económica y la lucha política por reformas son un punto de apoyo fundamental.
Solo mediante el ejercicio del poder político puede el proletariado someter a la burguesía en su conjunto y, potencialmente, suprimir las fuentes económicas de su dominio como clase. Por eso su objetivo no solo es cambiar la relación de fuerzas dentro del Estado mediante reformas, sino cambiar la forma misma del Estado mediante una revolución. Este es el aspecto central de toda su estrategia: la necesidad de alzarse con todo el poder político, o, en palabras del Manifiesto «su elevación a clase dominante, la conquista de la democracia» [p. 95].
El partido que tiene como objetivo final la instauración de una sociedad sin clases es, por lo tanto, uno orientado hacia la toma del poder. Es el partido de la revolución. Y ello determina, a su vez, la fisionomía, la forma que ha de adoptar este partido para cumplir con sus funciones. Tomar y sostener el poder solo está al alcance del proletariado si su partido es consciente, independiente, de vanguardia, de masas, internacionalista y organizado según el principio del centralismo democrático[7].
• Consciente, porque elabora su programa, su táctica y sus formas de organización sobre la base del conocimiento científico[8]. Sin conciencia de sus objetivos, el partido caerá preso del eclecticismo y la falta de principios. Independiente, porque actúa tratando de arrastrar la sociedad hacia el objetivo final del socialismo, sin detenerse en ningún estadio previo de desarrollo económico o político, o lo que es lo mismo, sin someterse a los intereses de las otras clases[9]. Sin independencia, el partido se convertirá en un apéndice de los partidos liberales o burgueses. De vanguardia, porque se sitúa a la cabeza de todo el movimiento, señalando siempre en las luchas presentes la necesidad del siguiente paso, anticipando las condiciones de lucha del escenario inmediatamente posterior, apuntando la obligación de transitar decididamente hacia él[10]. Si se sitúa en la retaguardia del movimiento, el partido no será capaz de dirigir la lucha de clases, o sea, de hacerla avanzar hacia sus objetivos.
• De masas, porque solo apoyándose en un movimiento de masas, nutrido por organizaciones económicas y civiles que abarquen el conjunto de esferas de la vida social, puede un partido revolucionario hacer valer sus objetivos[11]. Aislado de las masas, el partido se convertirá en una pequeña secta conspirativa sin influencia política.
• Internacionalista, porque una revolución de estas características solo puede sobrevivir de la mano de una transformación semejante en el resto de países[12]. Sin el impulso coordinado del proletariado de todos los países, la revolución se hunde en su impotencia y muere al acecho de las fuerzas contrarrevolucionarias.
• Centralista democrático, porque un partido solo puede contener las tendencias hacia el oportunismo, el sectarismo, el burocratismo o el anarquismo bajo los principios organizativos de la democracia republicana, que impone la libre elección y revocación de sus cargos, la libre discusión de todos sus procedimientos internos y externos, y la obligada obediencia a las consignas emanadas de estos cargos y estos procedimientos[13].
La esencia de este tipo de partido está resumida en la «fórmula de la fusión»[14]: el partido revolucionario de masas es aquel que encarna la fusión de la conciencia socialista y el movimiento obrero. Encarna los principios políticos en la vida del cuerpo social, a la vez aporta a esta última orientación y una visión de conjunto. Por este camino el partido comunista se separa de aquellos socialismos que rechazan la acción política independiente. Aquí entran todas las variantes de economicismo, anarquismo, oportunismo y utopismo que Marx y Engels critican en el Manifiesto, sobre todo, por su incapacidad para fusionar la conciencia socialista con el movimiento obrero de masas en un partido en lucha por el poder. Sin democracia, sin poder político de la mayoría proletaria, esta última no podrá emanciparse social y económicamente: no dispondrá de los medios necesarios para realizar esa tarea. La misión del partido es, en consecuencia, dirigir la lucha de clases efectiva, hacerla avanzar hacia el objetivo final a través de cada una de sus fases, y no separarse de ella, ya sea rebajando la ambición de sus objetivos, ya sea rechazando participar en los conflictos que va poniendo a la orden del día[15]. Este último es el campo del doctrinarismo y el sectarismo. Si la realidad no se ajusta a los grandes objetivos de «mi» doctrina —razona el doctrinario—, tanto peor para la realidad. Marx y Engels van a criticar esta tendencia en la sección dedicada al socialismo crítico-utópico. En su incapacidad para fusionarse con unas masas que no estarán dispuestas a aceptar una doctrina que no les hable de problemas reales, será incapaz también de modificar la correlación de fuerzas mediante la lucha por el poder, de la que han desertado de antemano. El partido comunista es, en cambio, aquel que prepara a la clase obrera para gobernar, educando la conciencia política de un movimiento de masas organizado para llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias, transformándola a cada paso en la dirección de los objetivos finales. Expuesto el objetivo final de manera vehemente y sistemática con ocasión de cada acontecimiento cotidiano, llevando a cabo una labor paciente de agitación y educación de la conciencia política del proletariado, este podrá adscribirse en masa a la lucha por sus intereses de clase.
Si materializar estos intereses pasa por derrocar el régimen político existente, la revolución es el horizonte omnipresente del discurso y la actividad de un partido proletario. Esto significa, además, que la revolución no es una posibilidad inmediata, sino el resultado de un proceso de maduración y acumulación de fuerza, de educación de la conciencia política de la clase obrera. El tipo de acción al que será arrastrado el proletariado, por lo tanto, tampoco puede ser en primera instancia la revolución, la toma del poder. Ha de ser posible la acción política cuando esta no es todavía acción política revolucionaria, llamada a transformar las bases del régimen estatal. De lo contrario, el partido marxista estaría condenándose en virtud de su propia impaciencia al abstencionismo político y, con ello, a la marginalidad. También el marxismo, en el momento que deja de entenderse como una guía para la acción y se convierte en una serie de fórmulas doctrinarias, se transforma en sectarismo. Defender los principios es una premisa ineludible, pero completamente insuficiente cuando de lo que se trata es de influir y dirigir la lucha del proletariado real, en su estado de madurez política existente[16].
En el economicismo encontramos otra forma de abstencionismo político. Se trata de la tendencia según la cual el proletariado debe limitarse a luchar por intereses económicos y abstenerse de intervenir sobre los asuntos públicos. Su reverso es el oportunismo de derecha, que delega la dirección política efectiva del movimiento en la burguesía[17]. En vez de la revolución, el oportunismo pregona una política de reformas desligada de su objetivo final. Otra forma de abstencionismo es el blanquismo, que actúa como si el evento político supremo, la revolución, fuese inmediatamente posible, independientemente del nivel de conciencia de la mayoría decisiva, o sea, independientemente de la lucha de clases, de las fuerzas reales de los contendientes. Es la esencia de todo oportunismo de izquierda, que se ciega ante la tarea básica de cualquier partido revolucionario: preparar las fuerzas de la revolución.
El partido comunista no es un partido de conspiradores, sino un partido de organizadores, propagandistas y agitadores. O lo que es lo mismo, un partido de dirigentes revolucionarios de toda la masa del proletariado. Finalmente, el anarquismo niega tanto la acción política como la toma del poder, bajo la pretensión ingenua de que el proletariado se levantará para suprimir de un plumazo todas las instituciones económicas y políticas de la burguesía sin que esta haga nada para impedirlo. En conclusión, el abstencionismo político revela que, si el proletariado no hace su propia política, otras clases harán política por él; en su nombre, pero en contra de sus intereses. El abstencionismo político es, en realidad, política burguesa, oportunista —ya sea de izquierda o de derecha—, en el seno del movimiento obrero.
Si solo la masa consciente del proletariado puede sostener un gobierno revolucionario en el poder, conquistar una mayoría decisiva es la tarea central de cualquier partido que pretenda hacer una revolución. La mayoría es decisiva cuando aporta la voluntad y la fuerza requeridas para sostener las posiciones alcanzadas y para llevar estas más allá. No se trata de una mayoría formal, considerada al margen de los principios bajo los que se moviliza.
Nada hay más ajeno a las tesis del Manifiesto que la idea de que la táctica debe rebajarse al nivel de conciencia de la mayoría. Someterse a lo imperante en cada momento es exactamente lo contrario que preparar su transformación. Y esa es precisamente la tarea de un partido revolucionario, que no practica el seguidismo, sino una política independiente y de vanguardia. Manteniendo dicho criterio en cada uno de los escenarios, el proletariado podrá salir victorioso, incrementar su fuerza, el radio de su influencia política y social, mejorando las perspectivas y la ambición de la siguiente batalla.
Y en la batalla decisiva —dirán Marx y Engels— el proletariado se quedará solo frente a las otras clases, cuyos intereses están irremediablemente atados al sostenimiento de una u otra forma de propiedad privada. El partido del que nos hablan Marx y Engels, en definitiva, se dedica a preparar esta batalla mediante un trabajo paciente y disciplinado, a largo plazo, que vaya efectuando la fusión de la conciencia socialista y el proletariado, el movimiento real de la clase con los objetivos últimos del socialismo, en un partido revolucionario de masas en lucha por el poder. Sin este partido, la situación revolucionaria no se convertirá jamás en revolución.
El Manifiesto Comunista fue escrito a las puertas de un estallido revolucionario que se extendió por distintos países europeos. El proletariado asistió a ella sin sus instrumentos de lucha, sin la preparación ni la conciencia que le habrían permitido no quedar sometido a las vacilaciones, la indecisión y los autoengaños del partido de la pequeña burguesía.
Como apéndice del partido democrático pequeño burgués, oportunista o «socialdemócrata», el proletariado no puede imprimir su sello en el curso de los acontecimientos decisivos, ni, a la postre, tampoco garantizar las instituciones democráticas conquistadas con la revolución. Sí puede hacerlo, en cambio, como partido político independiente. Esta es la principal lección de 1848, que confirma lo que ya había adelantado el propio Manifiesto. Desde 1848, o sea, desde que el proletariado irrumpe en la escena de la lucha de clases como actor diferenciado, solo bajo la dirección de su movimiento independiente puede conquistarse un régimen de libertad política, de modo que solo bajo un movimiento que persigue el socialismo como su objetivo último puede garantizarse el anterior. Si no quiere convertirse en una farsa, otro 1793 ya no es posible más que bajo la dirección política y programática del proletariado revolucionario. La razón es bien simple, y Marx la repetirá a lo largo de toda su vida.
El desenlace de los acontecimientos en una república con plena libertad política —república del tipo que los communards ensayarán en el París de 1871, y a quienes los bolcheviques tratarán de replicar en la Rusia de 1917—, es uno en el que el proletariado termina imponiendo sus intereses económicos sobre los de la burguesía. Y la burguesía, en cuya divisa la propiedad siempre pesó más que la libertad, la igualdad o la fraternidad, no puede permitirse defender una república verdaderamente democrática: su temor al proletariado se lo impide. La democracia pasará a ser, especialmente a partir de 1848, el proyecto político del proletariado, esto es, la forma de su dominación política sobre la burguesía[18].Marx y Engels lo constataron durante aquella primavera de los pueblos. Un régimen plenamente democrático, uno que concentra todo el poder en las manos de los representantes electos del pueblo y da rienda suelta a las libertades civiles de toda la población, es ser un régimen intolerable para la burguesía, que conspirará siempre para restaurar o conservar órganos burocráticos de poder estatal, esto es, órganos de contención de la voluntad popular. Destruir el aparato estatal y resistir las tentativas contrarrevolucionarias; adueñarse de los instrumentos materiales del poder y establecer una dictadura sobre las fuerzas de la restauración reaccionaria: esa es la premisa de cualquier revolución victoriosa.
«Toda estructura provisional del Estado —escribía la Nueva Gaceta Renana el 14 de septiembre de 1848— después de la revolución, exige una dictadura, y una dictadura enérgica. Nosotros hemos reprochado desde el principio a Kamphausen (Presidente del Consejo de Ministros después del 18 de marzo de 1848) el no haber obrado dictatorialmente, el no haber destruido y eliminado en seguida los restos de las viejas instituciones. Y mientras el señor Kamphausen se entregaba a sus ilusiones constitucionales, el partido vencido (es decir, el partido de la reacción) consolidaba sus posiciones en la burocracia y en el ejército y hasta comenzaba a atreverse en distintos lugares a la lucha abierta.»[19]
Al concentrar todo el poder en los representantes electos de la soberanía popular, la república democrática no reconoce la legitimidad de ninguna monarquía, ninguna policía, ningún ejército permanente, ni ninguna burocracia funcionarial y judicial. Si estos se interponen en la aplicación del programa de gobierno del proletariado, deben ser barridos en defensa de la soberanía del pueblo. El cuerpo electo de representantes que nace de la revolución está obligado a sostener de la manera más enérgica y resuelta las conquistas de la república, empezando por su existencia misma. De esta obligación emana la necesidad de una dictadura, entendida como forma política de transición que asegura la destrucción de los instrumentos de poder político y económico de la burguesía y con ello la dominación política de la clase obrera[20].
Un gobierno provisional del proletariado revolucionario que ejerce su dictadura es uno que aplica su programa de mínimos. Tal y como estaba pensado por los partidos inspirados en el modelo que ofrece el Manifiesto, empezando por el Partido Comunista de Alemania en el que militaban Marx y Engels[21], el programa de mínimos contempla una serie de medidas de aplicación inmediata, destinadas a garantizar las premisas de un nuevo orden político y económico. Estas medidas tienen como objetivo eliminar los fundamentos más robustos del poder burgués —ejército, burocracia, grandes propiedades, etc.—, dejando vía libre a la iniciativa de una asamblea de verdaderos representantes que, o bien se traiciona y contribuye a restaurar el viejo orden, o bien avanza en la senda indicada por las primeras transformaciones revolucionarias. En palabras del Manifiesto, estas son «medidas que parecen económicamente insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento llevan más allá y son inevitables como medio para transformar todo el modo de producción» [p. 95]. La revolución avanza o se hunde, no hay soluciones intermedias. Si el programa de máximos describe el objetivo final de una sociedad sin clases, horizonte al que debe tender la revolución, esto solo puede darse como resultado material de un proceso prolongado, el desenlace del «curso del desarrollo» y no un estado ideal que el gobierno pueda decretar.
Al igual que sin la transformación de la forma del Estado no es posible aplicar medidas que ataquen la raíz económica del poder de la burguesía, sin atacar esta raíz la democracia se convierte para el proletariado en una forma vacía en la que la ficción del hermanamiento universal de la fraternité enmascara su inminente derrota[22].Según afirma el Manifiesto, «el proletariado utilizará su dominio político para arrebatar progresivamente todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en el Estado»[23].Si la democracia es el medio, el socialismo es el fin; si la democracia es la forma, el socialismo es el contenido[24].
La fidelidad del partido proletario a sus objetivos de expropiación económica, su conciencia del objetivo final, es en este sentido la única garantía frente al temor y las vacilaciones del oportunismo, caracterizado por su propensión a contener la ambición y radicalidad del movimiento bajo la consigna de la democracia «pura», que Marx calificaríade democracia filistea o vulgar[25]. Sin un partido comunista, inspirado en la necesidad de avanzar hasta su objetivo final, la república sucumbirá a un pacto interclasista con los antiguos poderes o será directamente destruida, y en consecuencia tampoco podrá acometer la construcción económica del socialismo. Sin este partido no podrá llevarse una revolución hasta el final. El oportunismo de los partidos pequeñoburgueses traiciona los objetivos sustanciales del movimiento, bajo el pretexto de que es posible o deseable conciliar los antagonismos de clase. Su política es la del colaboracionismo de clase, que solo puede tratar de gobernar el capitalismo, pero nunca suprimirlo. No dejarse arrastrar por esas ilusiones es la tarea reservada al partido proletario[26].
Nunca está de más recordar que el coalicionismo —la táctica según la cual es preciso apoyar o participar en gobiernos burgueses— implica de facto una renuncia a los principios, a la estrategia y al programa del comunismo. Implica, en otras palabras, una renuncia a su independencia. Aquellos ya no pueden proclamarse y defenderse abiertamente. Mucho menos aplicarse, incluso ostentando el poder político, o una parte de él. Esta táctica sacrifica el objetivo de la toma del poder y la aplicación del programa para introducir en el curso del movimiento objetivos distintos.
La alianza, incluso la unidad orgánica, es posible y hasta deseable, siempre y cuando no se trafique con los principios, que, según el propio Manifiesto, deben defenderse siempre de manera clara y sin titubeos. El coalicionismo, cuya expresión más acabada es el frentepopulismo, da la espalda al hecho de que las victorias por mejoras son siempre y necesariamente provisionales mientras las causas estructurales de la explotación y la opresión persistan.
Solo la amenaza de una subversión integral del modo de producción capitalista por parte de un partido político revolucionario permite mantener, extender e intensificar las mejoras arrancadas al capital. Solo la subversión efectiva de este modo de producción garantiza que las fuentes de la opresión y la explotación han sido anuladas. Mientras no pueda gobernar en mayoría, el partido revolucionario ha de mantenerse como partido de oposición extrema.
El documento que el lector tiene entre manos no hace otra cosa que dibujar un camino, una vía. Esta es la vía de la independencia política, y el partido revolucionario de masas el instrumento que permite recorrerla. Siglos de batallas y heroicos sacrificios, de luchas cuya memoria aún conserva la gloria de sus victorias y el amargor de sus derrotas, confirman que el proletariado estuvo más cerca de asegurarse sus triunfos allí donde permaneció más leal a los fundamentos de ese modelo[27]. Las tareas que se desprenden de todo ello no pueden ser más claras. Entregarse a la labor paciente y tenaz de construcción del partido revolucionario, cuyas líneas maestras fueron brillantemente trazadas, según el más abnegado y fi el de sus discípulos, en un librito que vale por tomos enteros[28]: el Manifiesto del Partido Comunista.
[1] «Marx ha sido caricaturizado y simplificado en innumerables ocasiones. El mismo lenguaje que él contribuyó a desmantelar le ha jugado malas pasadas. Las traducciones, por ejemplo, realizadas a lo largo de los años sobre el original alemán, han instituido sintagmas y lugares comunes, como el de «dictadura del proletariado», que no se corresponden con el sustrato exacto de sus tesis» (Y. Díaz, «Prólogo», en El Manifiesto Comunista, trad. y ed. José Ovejero, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2021). La escrupulosa preocupación de Yolanda Díaz por el rigor filológico y la precisión conceptual es, además de loable, considerablemente instructiva. Al fi n y al cabo, ¿quién mejor que ella para advertirnos de los peligros que entraña la caricaturización de Marx?
[2] Ver página 24. NdE: todas las referencias que se hagan a textos incluidos en la presente edición se marcarán a partir de ahora entre corchetes, a continuación de la misma
[3] F. Fernández Buey, Marx (sin ismos). Barcelona, El Viejo Topo, 1998, p. 147.
[4] . «Por nuestras concepciones compartimos plenamente todas las ideas fundamentales del marxismo —tal como han sido expuestas en el Manifiesto Comunista y en los programas de los socialdemócratas de Europa Occidental— y propugnamos el desarrollo consecuente de esas ideas en el espíritu de Marx y Engels» (Lenin, Acerca de la prensa).
[5] M. MacNair, Revolutionary Strategy.
[6] «Mas toda lucha de clases es una lucha política […]. Esta organización de los proletarios en clase, y por tanto en partido político, […] obliga a reconocer algunos intereses de los trabajadores en forma de leyes» [pp. 73-4].
[7] Para una exposición pormenorizada del modelo marxista de partido político, véase M. Aguiriano, «¿Qué (des)hacer? Sobre la necesidad del partido», Marx XXI 3. Independencia política, 2024, pp. 187-300.
[8] «Las propuestas teóricas de los comunistas […] solo son expresiones generales de las relaciones reales de una lucha de clases existente, un movimiento histórico que acontece ante nuestros ojos» [p. 82].
[9] «[…] a lo largo de los diversos grados de desarrollo que atraviesa la lucha entre el proletariado y la burguesía, defienden siempre los intereses de todo el movimiento» [p. 164].
[10] «[E]n la práctica los comunistas son el sector más decidido, el sector de los partidos de trabajadores de todo el planeta que siempre es más constante; en la teoría, aventajan a la masa restante del proletariado en la comprensión de las condiciones, la marcha y los resultados generales del movimiento proletario» [pp. 81-2].
[11] «El movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría» [p. 78].
[12] «Los comunistas […] hacen prevalecer los intereses comunes del proletariado en su conjunto, independientemente de la nacionalidad» [p. 81].
[13] . «En cuanto a la organización, esta era absolutamente democrática, con comités elegidos y revocables en todo momento» [p. 179].
[14] «La socialdemocracia no se limita simplemente a servir al movimiento obrero; ella es “la unión del socialismo con el movimiento obrero” (según la definición de Kautsky, quien reproduce las ideas básicas del Manifiesto Comunista): su tarea es introducir en el movimiento obrero espontáneo determinados ideales socialistas, ligar este movimiento con las convicciones socialistas, que deben estar al nivel de la ciencia contemporánea, ligarlo con la sistemática lucha política por la democracia, como medio para realizar el socialismo; en pocas palabras, fundir este movimiento espontáneo en un todo indivisible con la actividad del partido revolucionario» (Lenin, Nuestra tarea inmediata, marxists.org, 1899). Sobre la «fórmula de la fusión», véase L. Lih, Lenin redescubierto. El ¿Qué hacer? en contexto, Ediciones Extáticas, Madrid, 2024.
[15] «La teoría de Marx puso en claro la verdadera tarea de un partido socialista revolucionario: no inventar planes de reestructuración de la sociedad ni ocuparse de la prédica a los capitalistas y sus acólitos de la necesidad de mejorar la situación de los obreros, ni tampoco urdir conjuraciones, sino organizar la lucha de clase del proletariado y dirigir esta lucha, que tiene por objetivo final la conquista del Poder político por el proletariado y la organización de la sociedad socialista» (Lenin, Nuestro programa, marxists.org., 1899).
[16] Engels, El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna, marxists.org, 1874.
[17] «[El socialismo conservador o burgués] pretendía apartar a la clase trabajadora de cualquier movimiento revolucionario demostrando que no podría serle útil tal o cual cambio político, sino solo un cambio de las condiciones materiales de vida, de las condiciones económicas» [p. 107].
[18] Esta tesis, originalmente formulada por Engels, será una constante en el discurso de los fundadores del socialismo científico, pero también de todos los grandes representantes del marxismo revolucionario: «Después de la revolución francesa, que fue un movimiento social desde el principio hasta el fi n, la democracia puramente política no tiene sentido […]; actualmente este término tiene un sentido social en el que se disuelve su sentido político»; «la democracia de nuestro tiempo es el comunismo. Cualquier otra democracia no puede existir ya más que en la cabeza de teóricos visionarios, que no tienen contacto con los acontecimientos reales, y para los cuales no son los hombres y las circunstancias los que desarrollan los principios, sino los principios los que se desarrollan por sí mismos. La democracia ha pasado a ser un principio proletario, un principio de masas. Aunque las masas no siempre se representen con claridad esta significación de la democracia, la única justa, todo el mundo incluye en la noción de democracia, aunque sea confusamente, la aspiración a la justicia social». Engels, «Fiesta de las naciones en Londres (con motivo del aniversario de la proclamación de la república francesa el 22 de septiembre de 1792)», Rheinischer Jahrbücher, 1846, en Sochinenia, t. 2, pp. 588-9.
[19] Citado por Lenin en Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, marxists.org, 1905.
[20] «Una vez en el curso del desarrollo han desaparecido las clases y está toda la producción concentrada en manos de los individuos asociados, pierde el poder público su carácter político». El carácter político del nuevo régimen, lo que este tiene de dictadura de clase, termina por desaparecer. Nótese que no es el régimen institucional lo que desaparece. Desaparecen sus funciones represivas, pero solo porque desaparece el objeto de esta represión: la clase de propietarios privados. Las leyes, las asambleas de representantes, los derechos civiles y el resto de instrumentos de la «cosa pública» deben seguir regulando el ejercicio de la actividad social, dejando inactivo, en simple desuso, su aspecto puramente político.
[21] Véase, además del programa que ya presenta el Manifiesto, la lista de demandas difundida en Alemania en aquella misma época. Reivindicaciones del Partido Comunista en Alemania, 1849 [p. 16]. En este grupo entran desde el programa de Erfurt del SPD alemán, hasta el del POSDR de Lenin y los bolcheviques, pasando por el programa del Parti Ouvrier —redactado por Marx—, el SPÖ o el PSOE. Todos ellos replican la estructura del propio Manifiesto: programa de máximos y programa de mínimos, dividido, a su vez, en una sección de demandas políticas y otra de demandas económicas.
[22] «¿Es que toda la historia de todas las revoluciones que acabo de mencionar [1649, 1789, 1830, 1848, 1870, 1917] no se reduce a una diferencia de clases dentro de la “democracia revolucionaria”?». Lenin, Obras completas, Progreso, tomo 32, p. 265.
[23] Una tesis que ya era central para Marx y Engels por aquel entonces: «Los obreros de aquí perciben, con más sensibilidad que nunca, la necesidad de la revolución, y además de una revolución mucho más fundamental y radical que la primera (la de 1789). Pero la experiencia de 1830 les ha enseñado que no basta con batirse en la calle; que una vez derrotado el enemigo hay que aplicar medidas para asegurar la victoria, para quebrantar el poderío del capital, no solo políticamente, sino socialmente, y asegurar a los obreros, junto con el poder político, el bienestar social». (Engels, «Movimiento por la reforma en Francia», The Northern Star, 20 de noviembre de 1847, en Sochinenia, t. 4, p. 364; citado en Fernando Claudín, Marx,Engels y la revolución de 1848. Siglo XXI, Madrid, 2018). «La consecuencia necesaria de la democracia en todos los países civilizados es la dominación política del proletariado, y la dominación política del proletariado es la condición primera de todas las realizaciones comunistas» (Engels, Los comunistas y Karl Heinzen, MECW vol. 6, p. 291). «La democracia sería absolutamente inútil para el proletariado si no la utilizara inmediatamente como medio para llevar a cabo amplias medidas que atentasen directamente contra la propiedad privada y asegurasen la existencia del proletariado» (Engels, Principios del comunismo, marxists.org, 1847). Sobre esta cuestión, puede consultarse M. Aguiriano, «¡Viva la comuna! Sobre marxismo y Estado», Marx XXI 4. El derecho a la revolución, 2025, pp. 177-287.
[24] Esta misma idea se terminará divulgando mediante formulaciones menos precisas, algunas de las cuales sugieren un planteamiento etapista por parte de Marx y Engels. Sin embargo, la postura de estos no da pie a equívocos: «La Comuna dotó a la República de una base de instituciones realmente democrática […]. La Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera […] la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo […]. La Comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases» (la cursiva es mía). Marx, La guerra civil en Francia, marxists.org, 1872.
[25] «El carácter peculiar de la socialdemocracia se resume en exigir instituciones democrático-republicanas como medio no para abolir ambos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para suavizar su antagonismo y volverlo en armonía. Por muchas y diferentes medidas que se propongan para alcanzar esta meta, por mucho que esta se adorne con ideas más o menos revolucionarias, el contenido sigue siendo el mismo. Este contenido es la transformación de la sociedad por la vía democrática, pero una transformación dentro de los límites de la pequeña burguesía». Marx, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Ediciones Akal, Madrid, 2023, p. 125.
[26] Tomemos el ejemplo, mucho más reciente, del partido-movimiento Podemos. La denominada «democracia real» —pues no olvidemos su aspiración original de tumbar el régimen constitucional de 1978— fue destruida, antes incluso de ser instaurada, por ellos mismos, que la sacrificaron gustosamente a las puertas del consejo de ministros. El partido democrático de oposición es, en esencia y pese a su jerga seudorevolucionaria, solo un apéndice del Partido del Orden. Para el partido reformista pequeñoburgués, «tomar el cielo por asalto» es una consigna vacía, dada su falta de independencia, paciencia y consecuencia.
[27] El discurso marxista en general y el Manifiesto Comunista en particular inauguran una narración, epopeya o «mito» de nuevo tipo. En ella, al contrario que en la narración burguesa —ya sea novelística o periodística—, la mediación literaria no aísla el contenido de la narración del curso efectivo de la vida, no divorcia los «hechos» y el «sentido» —bien en la forma de un relato novelístico puramente literario, bien en la forma de una información ahistórica y abstracta. Aquella sitúa a un héroe colectivo, el proletariado, en el contexto del cumplimiento de una misión histórica: el objetivo final del socialismo. Al leer cada una de sus acciones en el marco de un sentido histórico, la narración marxista reconstruye el mundo como una totalidad racional. Pero, al contrario que en la épica o la tragedia antiguas, el proletariado elige deliberadamente su destino. Para una lectura del Manifiesto como narración histórica véase L. Lih, Lenin redescubierto. El ¿Qué hacer? en contexto, Ediciones Extáticas, Madrid, 2024. 28.
[28] Lenin, Friedrich Engels, marxists.org, 1895.