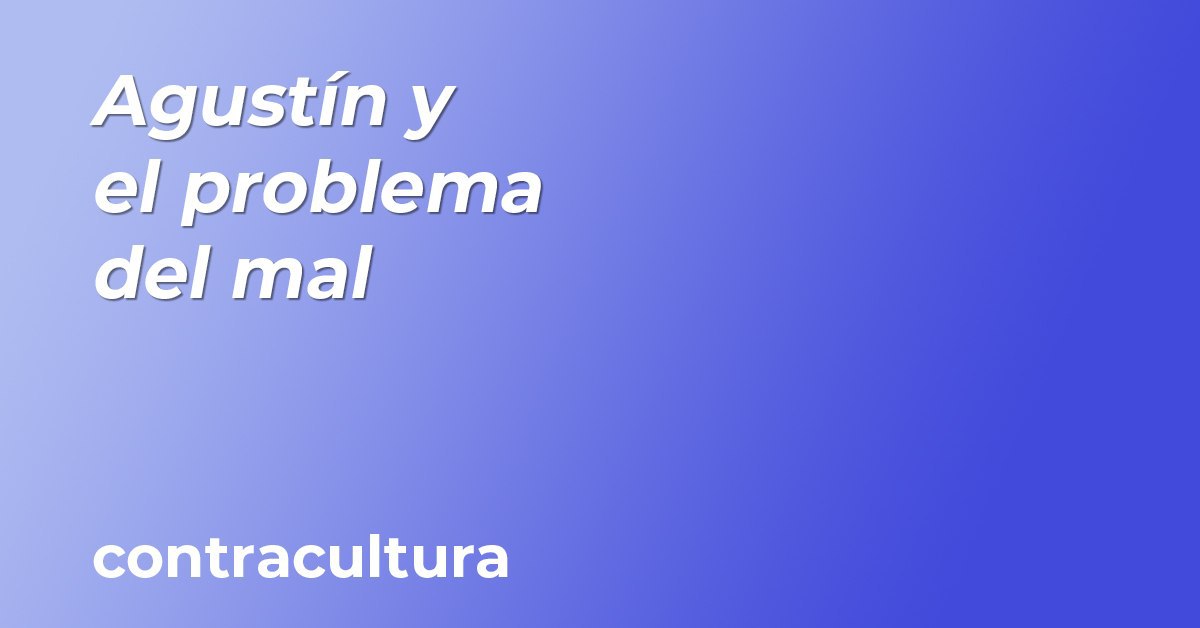El texto que sigue es, en rigor, algo menos que un muerto viviente. Muerto, porque forma parte de una ponencia que iba a presentar ante de que, ejem, una pandemia global se interpusiera entre mí y mis aspiraciones de seguir la senda de Slavoj Zizek como filósofo extranjero con una horrible pronunciación en inglés. Viviente, por el simple motivo de que acabo de resucitarla. Y “algo menos que un muerto”, porque ni siquiera es el cuerpo completo, sino solo, digamos, uno de sus órganos (la ponencia completa llevaba el título “Realism and Marxism: new perspectives”, y era notablemente más amplia en su enfoque). ¿Por qué, en cualquier caso, quedarse con la parte que trataba sobre Agustín, y omitir aquellas que hablaban de figuras más “cercanas” como Lenin, Maquiavelo, Raymond Geuss o la Escuela de Frankfurt? Agustín fue un obispo cristiano del siglo IV. Recuerdo que, entre los filósofos que estudiamos (quiero decir, entre los filósofos cuya obra obra, una vez simplificada hasta el absurdo, se nos introdujo por el gaznate como quien ceba a un pato para hacer foi-grass, tal vez en un intento de convencernos de que la Filosofía es una disciplina merecidamente moribunda que oscila entre lo soporífero y lo delirante) para Selectividad, me resultó el más antipático. Había grandeza en Platón, en Descartes, en el ardor guerrero de Nietzsche (y eso que a este último nos lo presentaron, en muchos sentidos, como un protofascista). Ortega estaba allí porque era español, y no se le hacía mucho caso. ¿Pero Agustín? Agustín me pareció un lunático, un ejemplo palmario de oscurantismo religioso, un ser atormentado, bilis y sotanas. Su doctrina de la predestinación (que inspiraría a Calvino) me sonó decididamente siniestra, y aun lo sigue haciendo, en buena medida. Además (esto ya lo descubrí más tarde), en cierto sentido Agustín fue el “terminator del Milenarismo”, el filósofo que finalmente cerró la puerta (al menos hasta Joaquín de Fiore) a las esperanzas de un Paraíso en la Tierra y transformó la escatología en una escatología del alma individual. Para más inri, escribió como un poseso, y la visión de sus obras completas produce entre vértigo, intimidación y pereza.
¿Por qué Agustín, entonces? En buena parte por motivos meramente biográficos. También porque esta parte de la ponencia no estaba escrita, y así no me veo obligado a traducirme a mí mismo (lo que, aparte de parecerse un poco a la masturbación, me haría ver cómo de tosco suena mi inglés realmente) Esto, además, me permite darle un tono más divulgativo, fuera de los corsés académicos, y manteniendo el tono de una presentación. Pero hay al menos otros dos motivos:
- El primero tiene que ver con el rechazo que me provoca el brutal adanismo, típicamente moderno, que considera todo aquello anterior a los siglos XV y XVI(y con la posible salvedad de los siglos V y IV antes de Cristo en Grecia), como un periodo de sombras y oscurantismo, una noche primordial de ignorancia y barbarie opuesta a las Luces de nuestro tiempo. No hay que comprar del todo la tesis de Latour (palmariamente expresada en el título de su libro En realidad nunca fuimos modernos) para entender que tanto “Moderno” como “Ilustrado” son en buena parte términos ideológicos, propaganda política destinada a hundir en la oscuridad a un “Otro” más o menos difusamente definido (en términos cronológicos o sustantivos). Es esta arrogante maniobra la que pretende capturar el amplísimo uso que Adorno y Horkheimer hacen del término “Ilustración”, similar a la que alienta las punzantes críticas de Blumenberg al Sapere Aude kantiano. Pretenderse mágicamente libre del pasado es, dialécticamente, la mejor forma de encadenarse a él. En definitiva, me gustaría demostrar que Agustín, con toda su batería de términos teológicamente cargados (pecado original, gracia, creación ex nihilo, etc.) es, en buena medida, nuestro contemporáneo, que el problema del Mal sigue siendo nuestro problema, y escupir de paso sobre el culto a la novedad obligatoria (que por supuesto no aspira a lo realmente nuevo, sino a la duplicación descerebrada de lo idéntico).
2) Pero hay otro motivo más, digamos, directo, y es que considero que, en su reformulación del “problema del Mal”, Agustín está, por decirlo así, en la línea correcta frente a dos formas de desviacionismo. Con esto no pretendo sumarme a la tesis de Chesterton (uno de los grandes dialécticos del siglo XX, dicho sea de paso) de que la ortodoxia es la más fascinante de las revoluciones. No, simplemente quiero defender que la “línea” de Agustín sigue siendo válida para conjurar dos peligros muy reales: el Idealismo y el nihilismo políticos, y con ello explorar la posibilidad de una mirada materialista de los textos teológicamente informados, que se deje impregnar por su objeto a la vez que deshace su coraza mística; que muestre, en definitiva, cómo aquello que aparece oscuro (¡incluso oscurantista!) puede resultar más iluminador que las falsas claridades.
Quiero aclarar, por tanto, que considero que el interés de Agustín reside en su peculiar realismo (y no, por ejemplo, en sus exabruptos sobre el cuerpo, fruto de sus influencias neoplatónicas y de una lectura sesgada de las menciones Paulinas a la “carne”, cuya alargada sombra se extiende hasta Kant —véanse los pasajes sobre la sexualidad en la Metafísica de las costumbres— que deberíamos rechazar vehementemente).
“Realismo”, en cualquier caso, es un término notoriamente polisémico, y de hecho Agustín puede ser considerado un realista en más de un sentido. Pues es, en primer lugar, un realista filosófico, para quien los universales —géneros y especies, de los que los seres particulares son “instancias”— constituían una realidad última e independiente de la mente. Aún es más, dichos universales eran considerados la razón divina misma, a la que el ser humano poesía acceso a través de la “iluminación”. El realismo filosófico de Agustín, de fuertes influencias neoplatónicas, supone una sofisticada combinación de Fe cristiana y filosofía griega que sin embargo no nos interesa aquí. Porque el realismo que me interesa es, en este punto, una bestia singular llamada realismo político. Y digo bestia singular porque el llamado “realismo político” no puede considerarse una tradición o una corriente sin incurrir en muchas de las licencias o “mitos” que Quentin Skinner proscribe. Digamos entonces que lo que une a los realistas políticos es un cierto aire de familia, una serie de características más o menos vagas, entre las cuales destaca la negativa a presentar una visión edulcorada del mundo, la tendencia, diríamos, a mirar las cosas tal y como son antes que tal y como deberían ser. Al realismo político le gusta disfrazarse de sabiduría atemporal; el pensamiento más adecuado, en su constante batalla contra las ilusiones y espejismos consoladores, para un mundo regido por el viejo dictum Levítico: nada nuevo bajo el sol. Porque lo que otorga a los realistas este especial estatuto epistémico —aquel que cualquier conocimiento que quiera calificarse como atemporal debe reclamar para sí— es una cierta visión cíclica de la historia; ya sea, como en el caso de Tucídides, extraída de la cosmología griega, o, como en el caso de Maquiavelo, de la ciencia Galileana y sus presupuestos inductivos. Sin embargo, es evidente que un cristiano como Agustín no puede aceptar nada parecido. Una concepción rigurosamente cíclica del tiempo es del todo incompatible con la Fe en la Resurrección de Cristo, que corta literalmente la historia en dos mitades.
He aquí la fuente del carácter singular del realismo agustiniano, que alcanza todo su esplendor al enfrentarse al problema del Mal.
Dios y el problema del Mal
Siendo rigurosos, deberíamos diferenciar el problema del Mal tal y como Agustín lo encuentra, de la Teodicea como problemática específicamente Moderna —Leibniz, etc—en buena parte porque esta última no puede entenderse sin el terremoto filosófico que supuso el nominalismo. Sea como sea, el problema de Agustín era el siguiente: ¿cómo reconciliar la existencia de un Dios bondadoso con la muy palpable existencia del mal? A lo que podríamos responder ¿y qué nos interesa, como ateos —o, menos metafísicamente, como personas comprometidas con un “ateísmo metodológico”— este problema teológico? Chesterton nos puede ser de ayuda en este punto:
“Si es cierto (como evidentemente lo es) que un hombre puede hallar exquisito placer desollando un gato, el filósofo puede llegar a una de dos conclusiones. Debe, o negar la existencia de Dios, que es lo que hacen los ateos; o bien negar la inalterable unión entre Dios y el hombre, que es lo que hacen los cristianos. Parece que los nuevos teólogos piensan llegar a una solución altamente racionalista negando el gato”.
Concluir que el problema del Mal no nos interesa lo más mínimo es, por supuesto, una forma de negar el gato. Y, por supuesto, quien dice gato dice los miles de refugiados y migrantes que la Unión Europea deja morir en el Mediterráneo, los niños que pueblan las Ciudades-Miseria, las mujeres maltratadas, los esclavos modernos, Auschwitz. En definitiva, el problema del Mal nos interesa tanto como interesaba a Agustín (y, como veremos más tarde, no por motivos tan diferentes) —de hecho, Susan Neiman ha escrito una convincente historia de la filosofía moderna (Evil in Modern Thought), a través de la centralidad del problema.
La solución de Agustín consiste en negar la consistencia ontológica del Mal. El mal no es una entidad positiva en el Mundo, sino una ausencia de Bien. Esto puede parecer una banalidad (algo así como decir que estar borracho como una cuba es una ausencia de sobriedad), y sin embargo no lo es en absoluto. Gerald Cohen comentó con ironía que el argumento de la “ausencia de Bien” es extremadamente poco tranquilizador: si fuéramos al dentista con un agujero en el diente, y nos respondiera “Oh, no se preocupe, no hay ningún problema, solo es una ausencia de diente”, probablemente cambiaríamos de dentista. Pero sin duda es preferible tener un agujero en un diente que todas las encías podridas, y ahí radica el interés del argumento de Agustín —en el trecho que separa el “todos somos imperfectos” del “somos malos por naturaleza”. Adán no pecó porque naciera malvado. Adán pecó porque nació libre.
La respuesta de Agustín supone un ataque frontal contra el maniqueísmo —y, de paso, contra su propio pasado maniqueo. El maniqueísmo es una forma de dualismo ontológico,en que el Mundo y el Mal se equiparan, enfrentados al Bien representado por Dios trascendente. El maniqueísmo puede ubicarse, por lo tanto, dentro del cuerpo de doctrinas que siglos después se conocerá como “gnosticismo”. Un gnóstico contemporáneo como Jacob Taubes lo define concisamente: “la ecuación mundo=tinieblas es el esquema fundamental de la gnosis”. Esto, me temo, sigue sonando algo abstruso. Pero el pensamiento y el sentido común contemporáneos están lejos de haber superado la “tentación gnóstica” —la tendencia a impugnar el mundo como ontológicamente perverso—. Fórmulas del estilo “el hombre es malo por naturaleza”, que ya he mencionado, son esencialmente gnósticas, además de morralla metafísica. Podríamos diferenciar, de hecho, un gnosticismo “de Izquierda” y uno “de Derecha”, aunque argumentaré que el gnosticismo es necesariamente conservador: lo máximo que puede dar lugar es a explosiones de furia destructiva.
El gnóstico de derechas presentaría argumentos que nos son muy familiares:
“El mundo es un horror, pero poco podemos hacer. Sí, el capitalismo es malo, pero Stalin. Las ideas de un mundo mejor etc. son fantasías que acaban produciendo baños de sangre. El mundo no tiene redención posible”.
Curiosamente, muchos de los que se hacen llamar “realistas” son, en buena medida, gnósticos (esto podría afirmarse, por ejemplo, de John Gray[1]). Porque el gnosticismo parece alentar un rechazo radical del mundo, pero en realidad abre la puerta a su aceptación cínica, y sirve para eludir la responsabilidad (si el mundo es malo por sí mismo, ¿por qué no serlo yo también?). Todos los topicazos sobre la picaresca española tienen mucho de esto: no solamente son una especie de metafísica pesimista (los españoles son vagos, ladrones, jetas, etc, por naturaleza) y una profecía autocumplida, sino que sirven para congraciarse plácidamente con una realidad desagradable, y de paso ahorrarse el IVA.
Me interesa más, sin embargo, el gnosticismo de izquierda, precisamente porque es una tentación más honesta. Ciertas lecturas (posiblemente erróneas o sesgadas, pero no por ello poco plausibles) de Debord, Agamben, Adorno, Foucault, Jappe, Kurz y muchos otros teóricos de izquierda pueden llevar a conclusiones gnósticas. El razonamiento sería algo así:
“El mundo de la mercancía, el régimen de control biopolítico, la sociedad unidimensional, el “mundo administrado” etc. son la encarnación misma del Mal, un mal tan insidioso y pervasivo que ha corrompido hasta la médula todas sus mediaciones, y que captura cualquier promesa en su maquinaria infernal. Aun es más: es ese mismo Mal el que ha constituido a los sujetos, que no son sino un producto del poder que los aplasta, y la Razón misma, que se presenta como instrumento de liberación, es en realidad idéntica a la Dominación”.
El problema de llevar estas posiciones hasta su extremo más sombrío es que a la pregunta leninista “¿Qué hacer?” —que, por supuesto, sigue siendo la Pregunta— solo cabría responderle: “Nada”. Ni siquiera resistir, porque, si el sujeto no es sino aquello que el poder ha hecho de él: ¿desde dónde plantear la resistencia? De modo que su verdad práctica vuelve a ser esencialmente conservadora. La tentación gnóstica se convierte aquí en un retiro casi monacal de un mundo desamparado y sus mediaciones, para refugiarse en el consuelo de la distopía (que produce un oscuro placer); o quizá en desesperados actos de violencia. Es un camino, en fin, hacia el nihilismo pasivo.
Pues bien, la brillantez de Agustín consiste en que consigue capturar el momento de verdad del gnosticismo (para nuestros intereses, del gnosticismo de izquierda) sin permitir que se hunda en un quietismo desesperanzado. Para ver cómo tendremos que examinar su respuesta a otra doctrina, el Pelagianismo, contra el que Agustín peleó con denuedo.
El Pelagianismo se opone radicalmente al gnosticismo. Es, digamos, una doctrina “progresista” que rechaza la doctrina del pecado original, según la cual el acto de Adán condenó a toda la Humanidad (desde su expulsión del Paraíso, el ser humano nace en pecado). Si Agustín había afirmado que el mal no era una entidad positiva y que este no preexistía al ser humano, sino que era fruto de la perversión de su libre albedrío, ¿no debería abrazar el pelagianismo, según el cual nacemos libres de pecado, y capaces por tanto, en el uso de nuestro libre albedrío, de decidir si pecar o no?
Pues no. Y veremos por qué, y dónde reside la grandeza de ese gesto, recurriendo de nuevo a las analogías con la política contemporánea. Porque si el gnositicismo/maniqueísmo podía compararse tanto con cierto cinismo conservador como con el nihilismo de izquierdas, el Pelagianismo es una forma de Idealismo político. Me gustaría recordar, en este sentido, que la forma más insidiosa de ideología no es la estupidez panglossiana del mejor de los mundos posibles (Pinker) sino aquella que pretende que lo existente ya contiene lo Ideal (a flor de piel, diríamos), o, más llanamente, que la Utopía (la Justicia, etc) ya está contenida en nuestras instituciones, por feas que estas parezcan, a las que solo hace falta darles un empujoncito. Dos gigantes del pensamiento contemporáneo como John Rawls y Jürgen Habermas pueden ubicarse dentro de esta tendencia. Ambas figuras merecen un breve retrato:
—John Rawls fue un filósofo político norteamericano cuya Teoría de la Justicia, publicada en 1971, provocó un seísmo en el mundo académico anglosajón. Al pretender buscar una idea de Justicia adecuada para las sociedades occidentales contemporáneas, Rawls revolucionó un campo —la filosofía política norteamericana— gobernado por el utilitarismo, y que parecía haberse prohibido pensar grandes contenidos. Rawls es, en términos norteamericanos, un progresista, aunque puede ubicarse dentro de la tradición liberal que pretende buscar una justificación para las desigualdades sociales (el famoso principio de diferencia y su tramposa ambigüedad). Su idea fundamental es que la Justicia es inmanente a las sociedades liberales contemporáneas. La labor del filósofo es encontrar esa idea de Justicia (que es “política” y no “metafísica”, como se encarga de subrayar, precisamente porque es inmanente a nuestras instituciones y formas de vida, y no un capricho del filósofo), clarificarla conceptualmente, y presentársela al mundo, que a partir de entonces podrá mirarse en ese espejo. A esta práctica —definir qué es la Justicia, qué es la Libertad, etc— Rawls la llama Teoría Ideal.
—Jürgen Habermas es un filósofo alemán, y también el filósofo vivo más importante. Ha escrito prácticamente sobre todo, pero manteniendo, al menos desde mediados de los 70, una notable coherencia argumental. Su idea fundamental es que ciertas formas (transhistóricas) de racionalidad inscritas en la comunicación hacen posible que, dadas las condiciones ideales, los seres humanos siempre puedan llegar a consensos racionales. La genuina “acción comunicativa”, está pues orientada no solo a la transmisión de información, sino al acuerdo moral. Habermas es todo menos banal, y sin embargo puede decirse sin faltar a la verdad que su filosofía es una suerte de defensa extremadamente sofisticada de la vulgata todos los problemas se solucionan hablando. Además, y esto es crucial, Habermas cree que las democracias occidentales están en el buen camino hacia las “condiciones ideales de la comunicación”. Estas, podríamos decir, son inmanentes a nuestras instituciones. Cualquiera que haya escuchado en su vida una tertulia, o los informativos, o muy especialmente una sesión del Parlamento debería sorprenderse ante esta afirmación. Habermas, desde luego, no conoce a Eduardo Inda ni a Rafael Hernando, y su edad provecta desaconseja que alguien intente presentárselos. Pero —y no solo por su salud— podríamos decir, no sin cierta ironía, que Habermas no puede (re)conocer a Rafael Hernando, que está obligado a concebirlo como un fenómeno pasajero, un furúnculo, una anomalía. O lo que es lo mismo: que la gresca, el periodismo basura, la opacidad, y la machacona imposición de turbios intereses inmunes al escrutinio público no son consustanciales al funcionamiento de las democracias capitalistas. Habermas, en definitiva, ha de concluir que “nuestras sociedades son mejores de lo que sabemos” (Perry Anderson). Si esto es Teoría crítica, que venga Adorno y lo vea. Sean cuales sean sus méritos, el pragmatismo trascendental de Habermas ha privado a la teoría crítica del materialismo, la dialéctica y el impulso utópico[2]. La apelación habermasiana a la comunicabilidad universal sucumbe al culto a la falsa claridad, y, con ella, al mito. Nunca se insistirá lo suficiente es que el proyecto de Habermas, su “salida” de las “aporías” que según él lastraban a la Teoría Crítica, depende en su totalidad de un juicio político: que el capitalismo tardío ya es, en buena medida, una sociedad reconciliada, que el “proyecto de la Modernidad” sobrevivió a Auschwitz.
Pero volvamos a Agustín y sus tribulaciones. El Pelagianismo, como el idealismo político, cree que quizás las cosas vayan mal, pero que, en cualquier momento y sin grandes sobresaltos, podrían ir bien. A esto Agustín le opone rotundamente la doctrina del pecado original. La expresión tiene resonancias siniestras, y pretender que pueda tener utilidad para una política emancipadora puede parecer un delirio. Sin embargo, la idea del pecado original, como todos los términos teológicos, no ha de leerse como un simple exabrupto, sino como un símbolo racional. En este caso, como un “argumento de segunda naturaleza”.
El concepto de “segunda naturaleza” aparece, con connotaciones ambiguas (o más bien, conflictivas), en Hegel. Pretende, gruesamente, designar precisamente una naturaleza social, impregnada por las normas y formas de vida comunitarias, que permea nuestra naturaleza biológica (en rigor, designa, en su versión positiva, la apropiación por el Espíritu de sus propias obras, que ya no aparecen ante el sujeto como algo externo y alienado, sino como parte de su propio ser social, como una segunda naturaleza) . Lukács dotó al término de un potencial crítico más explícito (potencial que ya existía en Hegel, especialmente si lo leemos junto con su concepto de Positivität, ampliamente utilizado en el periodo juvenil, y muy próximo a lo que Lukács llamará reificación) al asociarlo con el modo en que ciertas prácticas sociales, por aberrantes que sean, se presentan ante nuestra experiencia cotidiana con la consistencia y aparente necesidad que muestran las leyes naturales; como si formaran, en fin, parte de nuestra estructura biológica. El pecado agustiniano puede entenderse, por lo tanto, como una segunda naturaleza, firmemente asentada en la solidez de las instituciones de este mundo, pervirtiendo las circunstancias bajo las que los seres humanos hacen la historia, y a su vez moldeando a esos mismos seres humanos.
Los Pelagianos argumentaban que el bautismo de los infantes es innecesario porque nacen libres de pecado. Agustín lo defendió como necesario porque serán constituidos por un mundo pecador. Esto no es ninguna fantasía: es materialismo. Los humanos nace bajo el influjo de fuerzas políticas, económicas y sociales —materiales, en definitiva— que no han creado, y que no puede destruir con el solo recurso de su voluntad. No es casual, y no debe despecharse como mera retórica, que Marx se refiriera a la acumulación primitiva como “el pecado original de la economía política”. Pues el mundo pervertido de la “economía política”—el capitalismo— constituye lo que Adorno llama “contexto universal de ofuscación” y “contexto universal de culpa”. No solo voluntad es sistemáticamente distorsionada, sino que los actos más inocentes esconden atrocidades. No hay vida justa en la vida falsa, cuando la (inocente) compra de un móvil condena a niños congoleños a horadar la tierra en busca de coltán.
El argumento de Agustín es por lo tanto una protesta contra los vendedores de salvaciones baratas en un mundo corrompido. El Idealismo político —moderno Pelagianismo— asfixia la Utopía al situarla al alcance de la mano, convirtiéndola así en una reduplicación del presente —y a sí mismo en ideología.Al presentarse como mágicamente libre del pasado, deriva en pasatiempo torremarfilesco o engaño de masas. Las cavilaciones de Agustín sobre el cuerpo y el alma pueden además leerse como un sano correctivo frente a la tentación de situar el Mal como una fuerza meramente externa, y con ello transformarlo en fetiche y recaer en el dualismo. De hecho, el énfasis cristiano en la kenosis (auto-vaciamiento) puede interpretarse como una variante de aquello que vulgarmente se llama “deconstrucción” (que no tiene nada que ver con la Destruktion heideggeriana ni la deconstrucción derrideana), en la forma de un proceso de constante reflexión que asuma y pugne por transformar la carga del pasado (el machismo, etc), de la objetividad que pesa sobre el sujeto. Pero la misma fe en su posibilidad —la de la kenosis— asegura la existencia de una distancia mínima (una no-identidad) entre el sujeto y las instituciones opresivas, y esa distancia mínima es, por supuesto, la instancia de la crítica. Esta no-identidad, sin embargo, debe comprenderse desde el carácter histórico de sus mediaciones, y no como una eterna brecha entre el sujeto y el objeto, alma y cuerpo, etc. y esto nos obliga a ir más allá de Agustín (pero esa es otra historia).
En coherencia con su doctrina, Agustín se negó a investir espiritualmente al Imperio Romano (algo que a Habermas le hubiera venido bien recordar antes de sacralizar la UE): las instituciones existentes pueden ser un bien derivado, no absoluto (y esta es una lección política de máxima importancia para nuestro tiempo, donde el error de Habermas se repite habitualmente en la forma de una sacralización del “Estado”). Agustín es una barrera contra la idolatría, el sumidero por el que tantos “realistas” se hunden. Pero también es un correctivo frente a la abdicación de la responsabilidad, de la renuncia a un compromiso cuyo fracaso puede ser dilucidado a priori, dado el carácter ontológicamente abyecto de nuestro mundo. Agustín (cierto Agustín, este Agustín leído a contrapelo) es una invitación a cabalgar las contradicciones sin caer en el cinismo ni solazarse en el fracaso. Y también un clamor por una teoría rigurosamente no-ideal, un recordatorio de que el pensamiento debe construirse saliendo a las calles y mirando el abismo, desde el ser del mundo y sus miserias y no el deber ser que el filósofo —Rawls, Habermas— construye desde su ágora fantasmal, en busca de reconciliaciones espurias que maquillan lo espeluznante presentándolo como una alteración pasajera, un mero borrón en el rostro de la Justicia.
La antropología de Agustín no es por lo tanto, como suele decirse, pesimista, si por pesimismoentendemos el compromiso con principios metafísicos que desahucian a priori la posibilidad de redención (como aquellos que informan, por ejemplo, la antropología de Schmitt y su subsecuente compromiso con una política “katechóntica”), sino realista, erigida sobre el desprecio de todo idealismo político. Porque pesimismo, por supuesto, no es decir que el capitalismo es poderoso y terrible. Pesimismo es decir que es necesario.
Es defendible, sin embargo, que Agustín jamás llegó a superar del todo la tentación gnóstica. Pero la tentación gnóstica, como el nihilismo pasivo en Nietzsche, no es un delirio que deba ser rechazado, sino una posición que debe ser atravesada. Pues los tintes más sombríos de la antropología agustiniana, su convicción de que la salvación no pertenece a este mundo, su énfasis en cómo el vicio suele vestirse de virtud y su vehemente defensa del carácter imperfecto del ser humano han de leerse como acertijos que la dialéctica materialista ha de resolver, como una rotunda prohibición de las soluciones semimágicas y las falsas promesas de redención, y no como ejemplos de oscurantismo. Las acusaciones de “pesimismo” que planean sobre tantos pensadores contemporáneos —y Adorno es el mejor ejemplo— dependen de la insidiosa asunción de que la política emancipatoria debe ser sencilla —asunción que la condena a convertirse en cómplice. Por otro lado, si la crítica de la religión es la premisa de toda crítica (y la crítica de la religión es la crítica de la ideología), es la metafísica oscura del gnosticismo y el falso resplandor del Pelagianismo los que deben ser desechados como desesperadamente religiosos.
Y es que, en última instancia, Agustín nos permite clamar por la necesidad de una dialéctica que vuelque el nihilismo contra el idealismo y viceversa (puesto que ambos son no dialécticos, desesperantemente abstractos), que desenmascare el pesimismo metafísico como culto a la muerte sin apartar la mirada de esta para pintar el mundo con colores brillantes, que recorra audazmente sus mediaciones sin disolverlas en dualismos, y que reivindique nuestro carácter imperfecto y caído porque no hay Edenes que valgan y el poder, como recuerda Pablo de Tarso, se perfecciona en la debilidad.
En definitiva…
Me gustaría terminar con una aclaración frente a posibles malentendidos. Lo que pretendo en este texto no es reivindicar a Agustín como un materialista, sino proveer una interpretación materialista de su respuesta al problema del mal que puede, por medio de la analogía, iluminar los problemas de nuestro tiempo. Pues, en rigor, Agustín es un decidido enemigo del materialismo, culpable en buena parte del refugio de la filosofía en la interioridad del alma y de la separación entre tiempo e historia, decidido enemigo de una idea de felicidad engarzada en las prácticas históricas y políticas (en este sentido, el énfasis judío en la ortopraxis —la praxis correcta— siempre será superior a los resabios idealistas de la ortodoxia cristiana —la creencia correcta; el énfasis en el cuerpo —en el cuerpo histórico de las Tesis sobre Feuerbach, no en la abstracción de los materialismos vulgares—, superior a la fijación con el alma; y el énfasis en la libertad social e histórica, superior a los mariposeos sobre el libre albedrío ). La sutileza dialéctica de la doctrina de las dos Ciudades y los intrincados caminos de su realismo político deberían, sin embargo, merecernos más respeto que el delirio Moderno una única Historia Universal, teleológicamente orientada hacia un futuro luminoso que sanciona y justifica las miserias del presente (la teleología, y no la respuesta Agustiniana al problema del Mal, es la más insidiosa Teodicea).
La doctrina del pecado original, en su versión Augustiniana, permite defender que el libre albedrío no está ontológica, sino históricamente condenado a conducir al pecado (al Mal). Este, sin embargo, no puede ser superado inmanentemente, a través de la mera activación de ciertas potencialidades ya-inmediatamente presentes—de la Idea de Justicia que anida en nuestras instituciones, etc— sino que requiere de una intervención divina —la gracia. Es evidente que Agustín tenía una concepción ultramundana e individualista de la salvación. ¿Es posible, en cualquier caso, ofrecer una interpretación materialista de la gracia, una que respete su carácter trascendente desprendiéndose de su carácter religioso? Esta sería, sin duda, una buena forma de concluir. Y el caso es que se puede conseguir algo muy parecido (más bien identificable con un milagro, o con la célebre creatio ex nihilo que con la gracia, porque la gracia ha de ser otorgada por alguien, y permanece por ello atada al teísmo) si hacemos caso a Alain Badiou (véase, por ejemplo, Ser y Acontecimiento). Pero esa es otra historia.
[1] Para una crítica más detallada de la deprimente mitología a la que John Gray llama realismo, ver https://www.academia.edu/42560935/Political_Messianism-_Adorno_vs_Gray
[2] He elaborado esto con mayor seriedad en el ensayo “Philosophizing with Dinamite: the Actuality of Theodor Adorno”, disponible en https://www.academia.edu/42103896/Philosophizing_with_dinamite_The_Actuality_of_Theodor_W._Adorno. Y si a alguien le interesa especialmente el tema, la tesis doctoral de Jordi Maiso “Elementos para una reapropiación de la Teoría Crítica de Theodor Adorno”, es un prodigioso ejercicio de erudición, buen hacer filosófico y justa indignación.