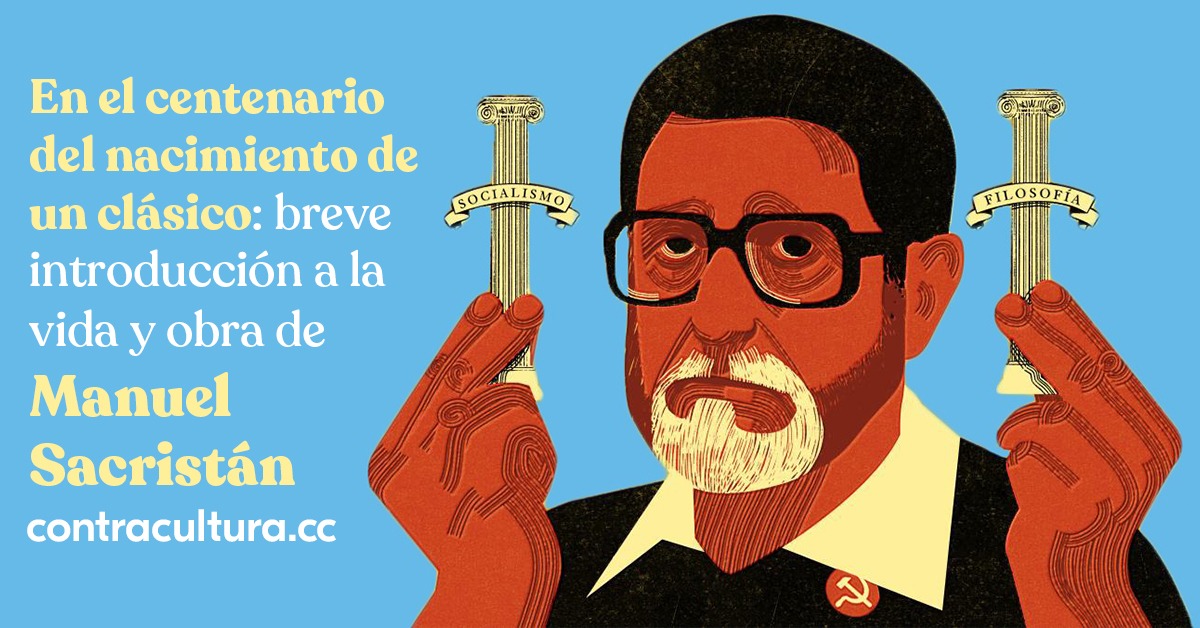Gonzalo Gallardo Blanco
Texto de la introducción, con ligeras modificaciones, a la antología ‘Manuel Sacristán. Socialismo y filosofía’, 2025, Los libros de la Catarata, Madrid. Imagen de portada: modificación de una versión previa de Riki Blanco para La Vanguardia.
Si únicamente tuviera a mi disposición dos palabras con las que definir a Manuel Sacristán, sin duda, serían estas: militante comunista. El otro par conceptual que más se le acercaría y que lo definiría como filósofo marxista sería una derivación del primero, pues en sus propias palabras: “un filósofo marxista sólo puede ser un militante comunista, porque no hay marxismo de mera erudición”[1]. En ambos casos, no obstante, el compromiso ético, político e intelectual sería lo que daría contenido a nuestras dos posibles definiciones, pues eso implicaba precisamente para este clásico de nuestra tradición lo esencial de la militancia comunista y el pensamiento marxista: un compromiso con la lucha por la emancipación y la verdad.
Como él mismo se vio obligado a señalar respecto a Gramsci, seguramente una de las figuras históricas con cuya trayectoria política más se identificó, Sacristán fue un pensador político que tuvo que construir su teoría y su práctica de un modo nada tranquilo ni estable, a través de una continua autocrítica de sus ideas y de una trayectoria marcada por la lucha política bajo (y contra) el franquismo, lo cual condicionó su talante y desarrollo como intelectual. La exposición sistemática de sus logros y fracasos, teóricos y prácticos, se hace por ello ciertamente compleja, pues estos no solo resultan contradictorios entre sí en múltiples ocasiones, sino que resultarían además parciales e insuficientes (y, por lo tanto, falsos) si no incorporasen “la totalización cuasi-biográfica de numerosos momentos objetivos y subjetivos en el fragmento de historia” de Cataluña, España, Europa y el movimiento obrero y comunista internacional, “cuyo anudamiento bajo una consciencia esforzada fundaría el centro” de su figura[2].
La intersección entre socialismo y filosofía que titula esta antología no sólo define y marca así a mi juicio la vida de Manuel Sacristán, sino que constituye el leitmotiv desde el que tratar de captar el ritmo y desarrollo de su pensar y hacer. Y, precisamente por ello, he creído oportuno que dicha intersección constituya el eje desde el que abordar esta breve introducción. Otros ejes podrían sin embargo emplearse, brindando sin duda también elementos interesantes adicionales respecto a su figura. Pero una introducción, limitada en extensión y profundidad, llega hasta dónde llega. En mi opinión, esta es la clave interpretativa más fructífera para examinar su vida y obra en un formato como este. Así que veamos hasta dónde nos permite llegar.
Manuel Sacristán nació en 1925 y murió en 1985, con Barcelona como escenario principal de su vida adulta. Sacristán vivió lo que, en palabras del historiador Josep Fontana, compañero de partido e intelectual marxista (de nuevo, dichosa y extraña relación hoy), podría definirse como “el siglo de la revolución”[3]. Pero lo hizo bajo unas circunstancias, las del franquismo español, que moldearon este de una manera un tanto especial. Y estas circunstancias son, por tanto, absolutamente determinantes para entender la diversidad de intereses y preocupaciones intelectuales que desarrolló a lo largo de su vida.
Empezando por su juventud, o lo que podríamos definir como su primera etapa de desarrollo intelectual, un dato importante para entender la trayectoria de Sacristán es situar su juvenil y efímera vinculación con el falangismo. Así, tras el final de la guerra civil española y el retorno de su familia al país después de un breve periodo en el extranjero, Sacristán será educado en las ideas y la cultura falangista, en cuyo seno pronto empezará a sentirse atraído por las tendencias más radicales, sociales e izquierdistas, llegando incluso en los primeros años de juventud a militar en su organización juvenil. De familia de clase media acomodada y con un acceso privilegiado a los escasos circuitos de producción cultural del momento, será sobre todo a partir de sus inquietudes literarias y culturales, únicas vías posibles de participación política-cultural en el ambiente del régimen franquista, desde las que empezará sin embargo a transitar desde una crítica falangista al régimen a una crítica al propio falangismo[4]. Esto es: desde una crítica falangista radical de la cultura oficial española y la pobreza material-espiritual del régimen franquista a una crítica del incumplimiento de todo lo falsamente profetizado por el falangismo. El cambio de interés de Primo de Rivera a Simone Weil cuando Sacristán apenas tiene veinticinco años, siempre con Ortega de fondo, ilustra bien los primeros compases de su desarrollo intelectual y político[5].
Esta transición se produce mientras Sacristán estudia Derecho y Filosofía en Barcelona. Como ya he anticipado, será por la segunda de estas dos disciplinas por la que tratará de hacer carrera y por la que sentirá cada vez un mayor interés. En esta época universitaria, pasados así unos primeros años de clarificación y crítica de sus anteriores planteamientos, el pensamiento de Sacristán pasa a moverse entonces fundamentalmente entre la filosofía de Ortega, el existencialismo y el humanismo europeos (Sartre, Heidegger, etc.) y el personalismo de Weil, tendiendo políticamente hacia un nuevo punto de vista liberal-libertario. Pero en apenas unos pocos años, partiendo de sus preocupaciones sociales ya presentes en el falangismo, pero sobre todo de la racionalización orteguiana y el rechazo al desprecio de la ciencia en que se mueven ciertas corrientes filosóficas del momento, este comenzará a alejarse también del existencialismo y el personalismo y a mostrar cada vez un mayor interés por la filosofía de la ciencia, la lógica y por un humanismo de corte cada vez más socialista. Resultados ambos de su búsqueda por poder conciliar la sensibilidad moral que arrastra de su etapa vitalista-existencialista con la matriz racional y científica que le imponen sus nuevos intereses filosóficos.
Es precisamente en este momento cuando Sacristán gana una beca y marcha a una estancia de investigación de dos años en el Instituto de Lógica y de Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster (Westfalia), en la República Federal Alemana construida dentro del bloque capitalista durante la Guerra Fría. Allí, bajo el magisterio del lógico alemán H. Scholz, el joven estudioso se convierte en uno de los filósofos españoles más versados del momento en lógica contemporánea y filosofía de la ciencia, incorporando ciertos instrumentos analíticos y ejes de interés hacia diversas ciencias empíricas muy ausentes en la cultura científica-académica española, donde aún prevalece la tradición tomista y su orientación escolástica[6]; proyectando además su futura tesis doctoral sobre las ideas gnoseológicas de Heidegger, en la que someterá estas a revisión crítica desde su nueva perspectiva. Sus dos únicas obras, en el sentido canónico en que cierta pauta filosófica lo entiende, versarán precisamente sobre estos dos ejes[7]. El resto de su producción teórica, como veremos, se dará sobre todo en forma de artículos científicos, ensayos sueltos, textos de intervención, prólogos, notas y conferencias (o, como él mismo los catalogará: “Panfletos y materiales”[8]).
Su estancia en Münster, sin embargo, más allá de consolidarle a sus treinta años como uno de los filósofos españoles más formado en lógica y filosofía de la ciencia, será absolutamente crucial para su desarrollo intelectual y político por otros motivos. Y es que será allí donde Sacristán se hará comunista y marxista[9]. Entre los principales factores que contribuyeron a ello podemos destacar: a) la amistad que entabló con otro joven filósofo italiano allí residente, Ettore Cesari, el cual era militante del PCI; b) la entrada en contacto con los comunistas alemanes organizados -tanto con sus sectores obreros, como con figuras destacadas como el jefe local Hans Schweins o la futura líder izquierdista Ulrike Meinhof-, para más inri justo en el momento en el que el KPD es ilegalizado en la zona alemana ocupada por EE. UU y convertida en baluarte de Guerra Fría contra la URSS; y c) la posibilidad de estudiar mucho más en profundidad las grandes obras de la teoría marxista, que no están prohibidas, como en España, y son abundantes en alemán, tratadas también en formaciones colectivas.
Debido a todo ello, Sacristán empieza a orientar su fuerte compromiso ético-político en un sentido comunista y a manejar con gran soltura los principios fundamentales del marxismo. Así, tal y como afirma el historiador Giaime Pala, en Münster se consuma entonces “una ruptura en la manera de concebir la política, el papel del organizador de la cultura, pero sobre todo la propia vida personal”, una ruptura “en términos personales y generacionales, con el propio pasado para empezar un nuevo camino resistencial que coagulabaen una nueva manera de ser, que podrá ser vista como peor o mejor según los parámetrosde cada cual (y basta con ver lo que se ha dicho de Sacristán en las memorias que nos hanlegado sus antiguos compañeros de Laye para averiguarlo), pero que tendremos que admitirque fue algo nuevo, que suponía una metamorfosis en la percepción que él tenía de sí mismoy de los demás y una modificación de su escala de valores políticos y humanos”[10].
Tanto es así que, meses antes de su vuelta definitiva de Münster, a través de un contacto facilitado por su amigo del PCI, Sacristán entra en contacto con la dirección clandestina del PCE-PSUC en París y empieza a militar en el partido comunista, rechazando por ello una oferta para permanecer como profesor en Alemania[11]. Si nos creemos las palabras de Antoni Domènech, futuro discípulo y amigo suyo, la decisión no debió de ser nada fácil y se debió a un auténtico y sufrido compromiso intelectual con lo que Sacristán creía que era necesario, pero no deseaba hacer, pues en su solicitud de incorporación llegaría explícitamente a reconocer que: “A pesar de haber hecho todo lo posible para no dar este paso, pido la entrada en el Partido Comunista”[12]. Como decía, por su residencia habitual en Barcelona se le encuadrará entonces en el PSUC. Y, dado su prestigio y reconocimiento, rápidamente se le otorgarán algunas responsabilidades políticas. De este modo, cuando Sacristán vuelva definitivamente de su estancia y se incorpore a la Universidad de Barcelona para terminar su tesis y dar clases de filosofía como ayudante y profesor no numerario, compatibilizará ya su profesión académica con su militancia comunista clandestina. Concretamente se le encargará organizar la célula de intelectuales (dedicándose sobre todo a la construcción de un aparato de propaganda para el partido y a la organización de seminarios marxistas clandestinos), a lo que luego se le sumará también la organización de estudiantes y profesores universitarios, repensar y adaptar la política cultural del partido y entablar ciertos contactos con otras fuerzas de oposición antifranquista en el interior[13].
Es aquí donde podríamos establecer el inicio de su segunda etapa de desarrollo intelectual. Y una cuestión clave para entender en profundidad la figura de Sacristán es tener situado que esta etapa será crucial para toda su trayectoria intelectual futura pues, de facto, será la que deje establecidas las líneas y preocupaciones fundamentales por las que discurrirá su pensamiento hasta el final de sus días. Líneas generales que parten de un intento de síntesis de la fuerte perspectiva ética que le caracteriza desde su etapa juvenil, del racionalismo científico y la perspectiva analítica que asienta en Münster y del nuevo compromiso político comunista en pos de la emancipación recién adquirido. Algo que se reflejará bien en su insistencia durante esos años de esbozar una caracterización elemental del marxismo como: a) tradición de pensamiento emancipatorio; b) concepción del mundo -luego matizada-; y c) conocimiento de síntesis, concreción e intención práctica -en el sentido de filosofía de la praxis o praxeología, como la definió alguna vez[14].
En todo caso, el compromiso comunista de Sacristán hará que su carrera académica se vea rápidamente torpedeada. Así, en su examen de oposición de 1962 a la Cátedra de Lógica de la Universidad de Valencia, los motivos políticos ocuparán gran parte de la arbitraria decisión en su contra. Y es que los miembros del tribunal no podían dejar de ser conscientes ya de sus inclinaciones políticas y filosóficas. Inclinaciones cada vez más públicas y notorias en el ambiente universitario de la época, a lo cual contribuyó el hecho de que nuestro autor tuviera la osadía de prologar el primer libro marxista de publicación legal bajo el franquismo o de incluir al marxismo entre las cuatro corrientes principales de la filosofía contemporánea en un texto de carácter científico publicado durante esos años[15]. De poco le valió su seriedad y rigor a la hora de abordar en estos textos el marxismo y las figuras de históricos comunistas como Marx o Gramsci. Su atrevimiento no podía salirle gratis y contribuyó a que tuviera que enfrentar una carrera laboral sumamente precaria, en la que Sacristán se verá obligado a traducir, editar y prologar gran cantidad de libros para poder llegar a fin de mes. Especialmente a partir de 1965, cuando al rechazo arbitrario de su candidatura a la Cátedra de Lógica, se le sume la expulsión de la universidad barcelonesa amparada en la no renovación de su contrato.
Pese a todo ello, Sacristán no dejará de ser uno de los intelectuales más influyentes respecto a los debates en torno al lugar de la filosofía y el papel de la universidad entre la intelectualidad antifranquista y el estudiantado crítico de esos años[16]. En este sentido, la controversia que iniciará acerca del carácter de la filosofía -como saber de primer o segundo orden- y su lugar en los estudios superiores -como licenciatura específica o como dimensión transversal y especialidad de doctorado- o la disputa en torno al carácter analítico o dialéctico de la racionalidad y el pensamiento científico -polemizando tanto con el marxismo cientificista, como con el marxismo escatológico y humanista-, marcarán en cierto sentido el panorama filosófico y universitario de la época.
Durante toda la década de los sesenta, por tanto, Sacristán se vuelca en las labores de la militancia comunista clandestina en el PCE-PSUC, la elaboración y discusión filosófica y el trabajo de traducción y colaboración editorial, especialmente de textos de índole marxista. De esta década provienen así ediciones, introducciones y traducciones como las del Anti-Dühring de Engels, la Antología de Gramsci, Socialismo y filosofía de Labriola o Historia y consciencia de clase de Lukács; pero también de grandes obras del pensamiento científico contemporáneo como La economía como ciencia de Papandreu, Los métodos de la lógica de Quine o La investigación científica de Bunge; y también obras de clásicos como Goethe o Heine. Es decir, Sacristán combina distintas facetas como ensayista, historiador de las ideas, crítico literario, traductor, etc.[17]. Y respecto a las traducciones, cabe remarcar que fueron más de noventa los volúmenes que tradujo a lo largo de toda su vida, muchos de los cuales provendrán de estos duros años, en los cuales Sacristán busca conciliar una forma de supervivencia que le permita seguir militando a un nivel de intensidad muy alto, pero también aportar algo al fortalecimiento científico, crítico e intelectual de la cultura comunista y la teoría marxista.
Los objetivos de Sacristán en el seno del partido comunista durante esta década pueden sintetizarse por tanto en un esfuerzo y trabajo continuo por: 1) mejorar la capacidad analítica de este y complejizar su política cultural-intelectual frente al sesgo vulgar y simplificador que entenderá que se ha asentado en gran parte del movimiento comunista internacional, especialmente desde el periodo de Stalin; 2) incorporar una posición equilibrada entre el subjetivismo total (que cree que conduce al politicismo, voluntarismo y aventurerismo) y el determinismo absoluto (que llevaría al economicismo, reformismo y liquidacionismo del partido), a través de una correcta mediación entre la necesaria dimensión subjetiva-revolucionaria de este y la aproximación científica y precisa a la realidad objetiva y la situación concreta a enfrentar en cada momento; y 3) generar prácticas de dirección y relación con los espacios de base menos instrumentalistas-paternalistas y más democráticas, críticas y formativas.
La caracterización típica que se hace por todo ello del pensamiento y la práctica de Manuel Sacristán es la de un “marxista heterodoxo”. Tiene esto cierto sentido si reparamos en que sus principales aportaciones intelectuales y políticas se dan en una época en la que muchos de los que reivindican la “ortodoxia marxista” tienen más bien poco de orthos (corrección) en su doxa (opinión) a la hora de abordar algunas de las cuestiones que se plantean en el seno del movimiento. Una época en la que el marxismo, en cuanto pensamiento vivo y guía para la acción, teoría para la constitución del comunismo en movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, entra en un momento de crisis y repliegue aún no demasiado situado. Pero creo que merece la pena que discutamos esta caracterización, para lo cual me permito un breve excurso explicativo sobre el tema de la ortodoxia.
Para el marxismo, el objetivo de la emancipación social y los pasos a seguir para avanzar hacia él dependen de una serie de postulados sistemática y lógicamente relacionados entre sí, los cuales aspiran a tener un carácter científico, esto es, a poder ser comprobables en la realidad y demostrables como falsos o verdaderos (por ejemplo, que dadas las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista y los antagonismos de clase que estas generan, el proletariado constituye la clase con potencial revolucionario, el cual debe por tanto organizarse y luchar contra la clase dominante, la burguesía, para superar la escisión en clases y emancipar al conjunto de la humanidad; o que, dada la naturaleza de la lucha de clases y la configuración política del poder, el proletariado necesita organizarse en una fuerza política y partido propio capaz de enfrentarse a la burguesía y luchar por conquistar-destruir su poder). Estos postulados se configuran por tanto como sus principios o bases teóricas fundamentales, los cuales constituyen un cuerpo de doctrina de base científica (con especial importancia de la crítica de la economía política), pero finalidad práctica, programática y revolucionaria[18].
Ahora bien, la confusión entre doctrina y dogma, habitual en ciertos comentaristas de la teoría marxista y algunas corrientes comunistas, ha constituido sin embargo un grave y común error a este respecto. Pues si el marxismo posee un cuerpo de doctrina en referencia a estas bases y fundamentos, este es esencialmente anti-dogmático, ya que sus proposiciones no son innegables y de carácter indiscutible, sino que se confrontan constantemente con la realidad material que este aspira a transformar (“la práctica es el criterio de verdad”, se dice en la jerga), de modo que estas se actualizan y corrigen a la luz de la experiencia (por ejemplo, siguiendo con los temas comentados, que dadas todas las transformaciones sucedidas en el último siglo y medio, el proletariado, en tanto sujeto revolucionario, ha sufrido grandes cambios en su composición y no puede ya limitarse al mero proletariado industrial; o que, debido a la evolución de la configuración del poder político de la burguesía, el surgimiento de supra-estados como la UE, etc., la fuerza política del proletariado ha de adaptarse a una nueva escala y forma). En este preciso sentido, la ortodoxia marxista constituyó durante bastantes décadas el intento de mediación de una propuesta estratégica, táctica y organizativa para el movimiento obrero sostenida sobre la fidelidad a esos principios y el intento de adaptar sus distintas fuerzas reales a la luz del objetivo emancipatorio final y la situación objetiva concreta que debía enfrentarse en cada momento. Pero esa mediación encontró algunos límites, sufrió distintas derrotas a la hora de ponerse en marcha y entró en cierto estado de desorientación. De modo que, frente a la necesidad de actualizar y realizar esos principios a la luz del presente, algunos confundieron la ortodoxia con el dogma y la convirtieron en un esquema que tratar de imponer mecánicamente a una realidad en continuo cambio (dando lugar así otra ortodoxia, una nueva y equívoca ortodoxia distinta de la marxista).
Manuel Sacristán no fue uno de ellos. En el sentido recién expuesto, Manuel Sacristán fue un marxista ortodoxo, un defensor e impulsor de esa ortodoxia marxista bien entendida. Me atrevería a decir que fue quizás uno de los últimos grandes intelectuales marxistas ortodoxos de nuestro entorno. Esto es: un ortodoxo en el sentido anti-dogmático recién definido, con una fidelidad total a los principios esenciales del marxismo, unida a una crítica constante a su posible deriva ideológica y esquematizante[19]. Pero también en el sentido en el que lo definió Lukács (con quien Sacristán mantuvo una cordial correspondencia, al que prologó y al que no por ello dejó de someter a crítica), en referencia a un método de investigación y una convicción científica que siempre tuvo muy presentes[20]. Y, por último, un ortodoxo en el sentido de la formulación de Lenin del que constituye el principio característico de todo el marxismo revolucionario, de su ortodoxia en el plano político, para el cual: “Marxista sólo es aquel que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado, quien lo conduce al problema de la transición al socialismo y de las necesidades y tareas reales una vez se está en esa fase”[21].
Este y no otro, el problema de la transición al socialismo y las tareas que como fase revolucionaria este implica, será precisamente, junto a la reflexión sobre el lugar de los intelectuales y la cultura dentro del desarrollo del movimiento socialista, una de las preocupaciones fundamentales de fondo de todo el pensamiento de Sacristán desde inicios de los años sesenta hasta mediados de los setenta, cuando este constata ya la fase de repliegue en que el proyecto socialista está entrando y empieza a intuir -aunque aún de forma poco clara- que las tareas a llevar a cabo están cambiando de naturaleza. Seguramente su reflexión sobre todo lo sucedido en torno a 1968 (el mayo francés, la radicalización del movimiento estudiantil y parte del movimiento obrero, la crisis checoslovaca al interior del bloque soviético, etc.), de la que en esta antología solo hemos podido -por desgracia- recoger una pequeña parte, sea una de las muestras más interesantes de ese marxismo ortodoxo y anti-dogmático recién definido. Ese marxismo que trata de confrontarse con su objeto real desde la fidelidad a sus principios básicos, pero también la flexibilidad táctica respecto a las “necesidades y tareas reales” que impone cada fase, en uno de los momentos más duros del movimiento socialista en la segunda mitad de siglo[22].
Y es que tal y como lo situó otro de sus discípulos y amigos, Paco Fernández Buey, el “doble aldabonazo” de 1968 llevó a Sacristán a la conciencia de la entrada del movimiento comunista en una nueva fase: una de repliegue y sucesivas derrotas[23]. “Veremos cosas aún peores” será su poco halagador pronóstico tras la entrada de los tanques soviéticos en Praga, premonición certera que puede apreciarse aún más si se compara con la actitud de gran parte de la intelectualidad marxista europea del momento, fascinada por los cantos de sirena de la radicalización izquierdista del momento de ciertos sectores y que no comparte en absoluto ese pronóstico. Por el contrario, Sacristán sumará a su preocupación respecto a la trayectoria política soviética de las décadas pasadas su temor por las tendencias infantiles de los jóvenes izquierdistas de esos años, viendo en ambas cuestiones muy pocos motivos de esperanza. Y, justo en ese momento de debilidad, las discrepancias con la mayoría de los miembros directivos del PCE-PSUC respecto a la valoración de la situación política en la que se encontraban y ciertas formas de hacer de la dirección llegarán a un punto de quiebre y terminarán con su propuesta de dimisión. Sacristán se mantendrá dos años más al frente de la revista teórica, Nous Horitzons, y de ciertas labores de formación, pero quedando cada vez más desvinculado del partido, hasta que finalmente a mediados de los setenta lo haga de facto casi totalmente.
A partir de aquí comienza lo que podría definirse como la tercera etapa intelectual de Manuel Sacristán, tras su primera etapa juvenil de desarrollo y clarificación filosófico-política y su segunda etapa como intelectual orgánico y dirigente comunista. Sacristán comienza esta etapa sumido en una depresión y con unas perspectivas muy pesimistas sobre el futuro. Vive su dimisión como una doble derrota en los dos campos a los que ha dedicado toda su vida, “el científico y el de la gestión” (esto es, el filosófico y el de la política comunista), en los que cree “haber corrido caminos malos”, que no está seguro “se pueda decir equivocados” porque “la duplicidad de caminos que esa vida representó era mortal”. Y desarrolla una “perplejidad deprimente sobre el destino del movimiento socialista”, considerando que “la ausencia de estudio político-teorético es un fenómeno de época entre los intelectuales marxistas”[24].
Más allá del duro balance sobre su labor intelectual y política durante la última década, aquí tenemos ya situado gran parte del diagnóstico de Sacristán sobre las que entenderá que son las nuevas tareas para esta fase de repliegue en que considera que ha entrado el movimiento. Así, a ese “estudio político-teorético” y al intento de aportar a través de él a un programa de recomposición teórica y cultural del socialismo más amplio se dedicará de manera cada vez más sistemática durante esos años, sin dejar por ello de llevar a cabo también ciertas intervenciones respecto al PCE-PSUC, el ámbito universitario y la organización sindical. En estos primeros años de menor intensidad organizativa destacan así varios artículos sobre Lenin, Lukács o Marx (donde continúa con algunos de los motivos antes apuntados sobre la polémica dialéctica-analítica de la racionalidad y la ciencia), la edición o traducción desde una orientación socialista (que muestra ya sin embargo ciertos cambios en sus focos de interés) de textos como Historia y vida cotidiana de Heller, La agonía de la izquierda norteamericana de Lasch, Gerónimo. Historia de su vida de Barret o Marxismo y “antropología” de Márkus, y también de obras científicas contemporáneas como Historia del análisis económico de Schumpeter, Historia general de las ciencias de Taton o Filosofía de la lógica de Quine.
Esta primera fase de desarrollo de su programa de estudio e intento de aportar a la recomposición teórica y cultural del socialismo le hará precisamente ganar conciencia de la importancia de factores novedosos cada vez más determinantes para la tradición marxista y su propuesta de emancipación (“cuestiones posleninistas” las denominará). Factores a los que desde entonces dedicará cada vez más atención en su estudio y respecto a los que intentará que el movimiento socialista se aproxime cada vez de manera más seria y profunda para tratar de dar respuesta. Hablamos de cuestiones como la crisis ecológica (cuya mera mención en la época suscitaba malestar e irritación en no pocos ambientes socialistas), el debate en torno a la tecnología y la ciencia, las nuevas formas de colonialismo e imperialismo, el armamentismo, la guerra y la política pacifista, el tema de los modos de vida y la cultura popular y, algo más tarde y con menor centralidad en su pensamiento, del feminismo y el movimiento de mujeres.
El intento de aportar al combate contra la debilidad analítica, teórica y política que Sacristán identifica en el movimiento socialista en esta fase de repliegue se vuelca por tanto en cuestiones con cierto carácter novedoso para la tradición, para lo cual, no obstante, considera necesario en paralelo una vuelta en profundidad al estudio de la obra de Marx y el núcleo de su propuesta. Este doble movimiento es clave para entender sus últimos años de actividad política e intelectual. Así, desde mediados de la década de los 70 Sacristán trabaja en extenso y traduce los dos primeros libros de El Capital (con el objetivo, inacabado por inviabilidad económica-editorial, de traducir al castellano las obras completas de Marx y Engels), el Karl Marx de Korsch o La estructura lógica de El Capital de Marx de Zeleny. Pero, además, da lugar a algunas de sus aportaciones teóricas marxistas de mayor profundidad, desde un enfoque de sociología y política de la ciencia que cada vez tendrá más centralidad en su pensamiento. Destacan así: “De la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia” (1976), “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia” (1978) o “Karl Marx como sociólogo de la ciencia” (1983), en los que culmina su abordaje a muchas de las preocupaciones arrastradas desde los sesenta en respuesta a los nuevos desafíos teóricos y aportes marxistas producidos (Althusser, Colletti, etc.).
Con este doble movimiento Sacristán abre lo que podría considerarse la cuarta y última etapa de su desarrollo intelectual y político. Sin duda esta etapa puede caracterizarse por la gran centralidad que la cuestión ecológica gana a partir de 1977-78, con la consolidación de lo que podríamos llamar la “perspectiva ecosocialista” de la que será pionero en nuestro entorno. Así, su crítica al productivismo, progresismo ingenuo y deje escatológico-milenarista de parte de la tradición socialista, su énfasis en la dimensión destructiva que habían tomado las fuerzas productivas dado su nivel de desarrollo y el especial lugar que la ciencia y la tecnología ocupan por ello en esta nueva fase, o su incidencia en la condición sustentadora de la especie y el planeta de la clase trabajadora, con su necesidad de construir nuevas formas de vida y cotidianidad ecológicamente fundamentadas, serán algunos de los elementos más destacados de esta última etapa. Aspectos, todos ellos, que estarán en total sintonía y serán integrados en una perspectiva que también destacará la necesidad de los comunistas de adoptar un pacifismo revolucionario frente a los tambores de guerra y las amenazas de destrucción nuclear[25]; y, en menor medida, respecto a la feminización del sujeto revolucionario, dado que algunas de los nuevos valores que Sacristán cree que deben generalizarse entre toda la clase para hacer frente a la situación, tales como la mesura y el equilibrio, están históricamente vinculados a las mujeres[26].
Creo que, de manera algo provocativa, podríamos decir que Sacristán no lleva a cabo ninguna aportación teórico original respecto a estos tres ejes, sino que lo que realmente destaca -y, a mi juicio, es aún más importante que la originalidad o no de su aporte- es: a) el rigor en el estudio y la elaboración de los puntos de vista sobre tres cuestiones tan complejas y con elementos tan novedosos como la ecológica, la pacifista o la feminista; y b) su esfuerzo por tratar de integrar los aportes de estas tres corrientes, cuyo desarrollo se da entonces con un elevado grado de dinamismo y novedad, en un cuerpo de pensamiento y tradición emancipatoria unificada, el socialismo, tratando de generar un puente entre los nuevos movimientos alternativos que estos estaban suscitando y el movimiento obrero, que este seguía considerando el elemento clave para hacer frente a la situación[27].
En esta etapa, por tanto, respecto a lo que se conocen como los “nuevos problemas” o “problemas posleninistas” en los que Sacristán se centra y la idea de una posible “nueva línea en su pensamiento”, considero oportuno incidir en que no se produce en este ninguna ruptura. Así, el hecho de que Sacristán se adapte al estado real del movimiento obrero y socialista en las distintas etapas por las que el mismo transita durante estos años (aquí ya, muy claramente, de repliegue y derrota), tratando de identificar y aportar a la discusión de las tareas más importantes para ese movimiento en función de su coyuntura, no implica ruptura o giro radical alguno en su pensamiento[28]. Al contrario, lo que define a mi juicio el tratamiento de Sacristán de estos “nuevos problemas” es su total continuidad respecto a la actitud, enfoque y pretensión que este desarrolla y asienta desde finales de los cincuenta, marcados por la fidelidad a los principios y bases fundamentales del marxismo, pero también a su actualización y correcta mediación con la nueva realidad a enfrentar en cada momento (esto es, con el sentido de ortodoxia antes expuesto)[29]. Sacristán intenta en esta última etapa, por tanto, seguir aportando elementos que puedan ser útiles en el medio plazo para reorientar al movimiento estratégica y tácticamente y tratar de salir de la crisis en la que ha entrado: de ahí su enorme actualidad hoy. Y, precisamente por ello, frente a cada una de estas corrientes y las problemáticas que estas plantean, trata siempre de poner en el centro la cuestión del poder político y el sujeto revolucionario desde esta perspectiva ortodoxa-revolucionaria del marxismo[30].
Solo en este sentido puede además entenderse otra de las grandes aportaciones de Sacristán durante esta última etapa: la crítica al eurocomunismo y la deriva reformista de los partidos comunistas, especialmente del PCE-PSUC. Pues alejado progresivamente de él desde mediados de década, en 1979 Sacristán afirma ya sin tapujos que no milita en el partido. Así, aunque sin dar una batalla frontal contra él por las consecuencias aún más desastrosas que creía que esto podía generar (lo que, en mi opinión y con la seguridad del tiempo pasado, constituye uno de sus mayores errores políticos), Sacristán consideró que el “pacto por la libertad” que el eurocomunismo español venía ya propugnando desde años atrás, y que acaba haciéndose efectivo en la transición, constituía un aval para la legalidad a cualquier precio. Pues este incorporaba una concepción del Estado antimarxista y justificadora de una alianza interclasista, la cual “sería imposible sin la previa desnaturalización del Partido y su conversión en un partido populista”[31]. Sacristán sitúa entonces ya muy bien la vía reformista y de integración burguesa a la que había conducido la táctica de reconciliación nacional, la cual solo podía ser acompañada por el abandono de los objetivos finales y principios del marxismo revolucionario en los que el PCE-PSUC lleva tiempo sumido. La crítica al politicismo, el oportunismo y el abandono de los objetivos últimos del socialismo constituye por tanto el centro de su crítica al eurocomunismo, del que aprecia cierta capacidad analítica y realismo frente al dogmatismo y ceguera en que se encuentran otras corrientes, pero del que reprueba recurrentemente el abandono de todo objetivo revolucionario y su integracionismo burgués[32]. De este modo, dándole la vuelta a Bernstein, de quien dirá que es el verdadero referente ideológico del eurocomunismo y los partidos comunistas existentes, Sacristán afirmará que: “desde el punto de vista del sentido, de la razón de ser, el movimiento no es nada, la meta lo es todo”[33]. Una meta y unos objetivos revolucionarios que, por tanto, tratará de reivindicar hasta sus últimos días.
Desde 1978 Sacristán se convierte así de facto en un comunista e intelectual marxista sin partido. Pero la definición inicial que de su figura dimos como “militante comunista” se mantiene inalterada porque, pese a ello, este sigue teniendo al movimiento comunista y a su necesario protagonista, la clase trabajadora, como el centro de gravedad de toda su reflexión. Y esta es una cuestión importante para entender lo esencial de su figura, pues Sacristán, sin duda en parte por la especificidad española y la obligación impuesta de luchar contra el franquismo durante casi toda su vida política, pero también y sobre todo por su forma de entender lo que significa el compromiso ético-político comunista y el tipo de tareas que este le impone como intelectual en su relación con el partido y la clase, no sucumbe a la tentación de marxistas occidentales como Althusser respecto al PCF o Della Vollpe y Colletti al PCI. Sacristán no pretende así convertirse en un intelectual cuya relación con el partido se vehicule esencialmente de manera académica, especulativa, difusa y no orgánica, sin apenas implicación en sus debates estratégicos y tácticos, sus labores de organización, dirección política y formación y sus procesos de lucha real[34]. Sacristán, por el contrario, bajo el prisma de Lenin y Gramsci del intelectual-orgánico, y sabedor de que el Partido Comunista es el resultado de la fusión del movimiento obrero y el socialismo científico, se interroga constantemente sobre el lugar del intelectual marxista en la lucha por la construcción de esta fuerza viva para la clase que debe constituir el partido[35]. Entendiendo en sus últimos años que, dada la fase de repliegue y descomposición en la que el movimiento se encuentra, sus tareas pasan entonces por poner ciertos cimientos para su recomposición futura, pero sin olvidar por ello la necesaria organización inmediata y continua de la clase hasta que se generen esas condiciones (esta es mi lectura de su elección de mientras tanto como el nombre de su última aportación política al movimiento). Solo así creo que puede entenderse la combinación durante estos últimos años de actividades militantes como la fundación de las CC OO para el ámbito de la enseñanza, el activismo antinuclear en plataformas como el CANC y la fundación de revistas y espacios de discusión e intervención como Materiales o la recién citada mientras tanto.
Por todo lo dicho hasta ahora, Manuel Sacristán puede considerarse hoy como un clásico de la tradición marxista y el movimiento comunista. Y, como él mismo señaló respecto a Engels, ello tiene una serie de implicaciones, pues: “Por regla general, un clásico –por ejemplo, Euclides– no es, para los hombres que cultivan su misma ciencia, más que una fuente de inspiración que define, con mayor o menor claridad, las motivaciones básicas de su pensamiento. Pero los clásicos del movimiento obrero han definido, además de unas motivaciones intelectuales básicas, los fundamentos de la práctica de aquel movimiento, sus objetivos generales. Los clásicos del marxismo son clásicos de una concepción del mundo, no de una teoría científico-positiva especial. Y esto tiene como consecuencia una relación de adhesión militante entre el movimiento obrero y sus clásicos”[36].
Esta relación de adhesión militante con Sacristán ha sobrevolado sin duda toda esta introducción. Lo cual no quita, sino que necesariamente implica, que en tanto clásico de nuestra tradición debamos confrontarnos críticamente con él. De esta forma, introduciendo ya el último elemento de análisis de esta introducción, cabe prevenir a los nuevos lectores de Sacristán contra lo que su discípulo y amigo Joaquim Sempere ha definido como su “inclinación maniquea”, pues si este “tenía una indudable capacidad para la sutileza y los matices intelectuales”, a la vez se inclinó no en pocas ocasiones de “presentar las cuestiones en blanco y negro, tal vez con finalidades provocativas y polémicas, para cortar el paso a los contrincantes”[37]. El abordaje de Sacristán, pese a todo lo dicho -o quizás precisamente por ello-, debe así realizarse de manera crítica, situando los elementos más interesantes para pensar nuestro momento histórico y dotarnos de correctos instrumentos analíticos, filosóficos y políticos, pero sin temer desechar o ignorar aquellos que sean incorrectos o cuyo valor actual sea hoy escaso. Desarrollar, actualizar, rectificar y mejorar todo lo posible la tradición política que Sacristán representó, de eso se trata. El alejamiento de su obra de toda forma de doctrina o sistema, instituyendo sobre todo un tipo de estilo, perspectiva y finalidad, ayuda a mi juicio a que esta tarea -constitutiva del método de investigación marxista- pueda ser realizada de manera fructífera respecto a su obra, incrementando por tanto la actualidad de su pensamiento y su potencial para asentarse como clásico de nuestra tradición.
La cronología preparada para la antología ha sido organizada en torno a cuatro etapas de desarrollo intelectual (más una “etapa cero”, en torno a su infancia y adolescencia), siguiendo lo expuesto en esta introducción. Esta división ha sido heredada con algunos cambios de la propuesta de Salvador López Arnal y José Sarrión para una antología anterior, finalmente no publicada, para esta misma editorial. Agradezco a ambos la ayuda para dar vida a la que ahora tenemos entre manos. Otra prueba más de la altura política e intelectual de Sacristán y su condición de maestro es la generación de toda una verdadera escuela de pensamiento, con gran cantidad y variedad de discípulos. Paco Fernández Buey y Jorge Riechmann, fundadores de esta colección de clásicos del pensamiento, seguramente sean dos de los más destacados. Pero más allá de ellos, puede Sacristán estar tranquilo sabiendo que no pocos tratan de seguir hoy (seguimos, me atrevería a afirmar después de estas líneas) su ejemplo. Un ejemplo de compromiso ético, político e intelectual con el comunismo. Un ejemplo de compromiso con la actualización y el impulso de la lucha por la emancipación. Ojalá esta antología pueda servir para generar interés y acercar a su figura a nuevos militantes, comunistas, filósofos y/o marxistas, que tal vez puedan llegar un día a considerarse también discípulos suyos. Sólo con eso habríamos logrado ya mucho más de lo esperado con este libro.
Referencias:
[1] Sacristán, M.; “Jesuitas y dialéctica” (1959), en: Sacristán. M.; Sobre dialéctica, 2009, El Viejo Topo, p. 55.
[2] Sacristán, M.; El orden y el tiempo. Introducción a la vida de Antonio Gramsci, 1998, Madrid: Trotta Ed., p. 87. Por el límite de extensión impuesto a esta introducción he remitido en su mayor parte esa “totalización cuasi-biográfica” a la cronología después incorporada. Recomiendo intercalar la lectura de ambas partes.
[3] Fontana, J.; El siglo de la revolución, Madrid: Crítica Ed., 2017.
[4] Puede verse una muestra del gran abanico de intereses literario-culturales y de su dimensión como joven crítico cultural en: Bonet, L.; “El joven Manuel Sacristán y las bellas artes: hacia un formalismo materialista” y Ceballos, A.; “La formación literaria de Manuel Sacristán”, ambos en: Benach, J., Juncosa, X. y López Arnal, S.; Del pensar, del vivir, del hacer. Escritos sobre “Integral Sacristán” de Xavier Juncosa, 2006, El Viejo Topo.
[5] Las revistas universitarias Estilo, Qvadrante y Laye constituyeron el medio y escenario principal a través del cual se produjo esta temprana evolución intelectual y política. Para un detallado estudio de estas léanse: Fernández Cáceres, M. F.; “Manuel Sacristán: génesis de un intelectual polifónico”, 2011, Δαíμων. Revista Internacional de Filosofía, nº53 y “Orígenes de una disidencia. Manuel Sacristán en las revistas Estilo y Quadrante”, 2013, Historia y Política, nº30 (julio-diciembre).
[6] Véase: Moreno Pestaña, J. L.; La norma de la filosofía. La configuración del patrón filosófico español tras la Guerra Civil, 2013, Madrid: Biblioteca Nueva.
[7] Estas obras son: Las ideas gnoseológicas de Heidegger (1959, Madrid: Instituto Luis Vives del CSIC) e Introducción al análisis y a la Lógica formal (1964, Barcelona: Ariel).
[8] Una parte sustantiva de su producción teórica se encuentra recogida en los cuatro tomos editados en Barcelona por Icaria que reciben este nombre. Los dos primeros tomos, Sobre Marx y Marxismo (1983) y Papeles de filosofía (1984), fueron publicados en vida de Sacristán. Los dos restantes, Intervenciones políticas y Lecturas, se publicaron póstumamente (ambos a finales de 1985).
[9] La diferenciación no es baladí. Pues como Sacristán señaló en distintas ocasiones a lo largo de su vida: “un comunista es ante todo comunista, y sólo luego marxista (cuando lo es)” (Sacristán, M.; “La militancia de cristianos en el partido comunista”, en: Materiales, nº1, enero-febrero 1977).
[10] Pala, G.; “El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC”, en: López Arnal, S. y Vázquez Álvarez, I. (Eds.); El legado de un maestro, 2006, Madrid: FIM, p. 230-231.
[11] Me he decantado por emplear la fórmula conjunta ‘PCE-PSUC’ porque en el momento en el que Sacristán entra al partido el PCE ha eliminado ya cualquier atisbo de autonomía política para el PSUC. Así, este es de facto en este momento una federación regional de aquel.
[12] En: López Arnal, S. y De la Fuente, P. (eds.); Acerca de Manuel Sacristán, 1996, Barcelona: Destino, p. 440. Domènech no cita ni aporta carta o documento acreditativo alguno sobre estas palabras.
[13] Para profundizar en esta parte de su elaboración política, a mi juicio una de las más interesantes y quizás menos tratadas, es recomendable leer la amplia documentación y producción teórica que dejó su actividad como dirigente comunista (cartas, intervenciones en seminarios o congresos del partido, informes internos, etc.). La mayor parte de esta puede encontrarse en la Parte II “Documentos de archivo inéditos” de la tesis doctoral de Miguel Manzanera: Teoría y práctica. La trayectoria intelectual de Manuel Sacristán, defendida en 1993 y disponible en el archivo de la UNED.
[14] Así, a propósito del carácter de El Capital afirmará que lo que Marx propone es: “fundamentar y formular racionalmente un proyecto de transformación de la sociedad. Esta especial ocupación -que acaso pudiera llamarse “praxeología” de fundamentación científica de una práctica- es el “género literario” balo el cual caen todas las obras de madurez de Marx. [..] es inútil leer las obras de Marx como teoría pura en el sentido formal de la sistemática universitaria, y es inútil leerlas como si fueran puros programas de acción política. Ni tampoco son las dos cosas “a la vez” sumadas [..], son un discurso continuo, no cortado, que va constantemente del programa a la fundamentación científica, y viceversa” (Sacristán, M.; “¿A qué ‘género literario’ pertenece El Capital de Marx?” (1968), en: mientras tanto nº96, (1996: p. 33-37) y luego recogido también en: Sacristán, M.; Escritos sobre El Capital (y textos afines), 2004, El Viejo Topo).
[15] Hablamos del libro: Marx, K. Revolución en España, 1959, Barcelona: Ariel y de la entrada ‘Filosofía’ del Suplemento de 1957-1958 para la Enciclopedia Espasa, aparecido en 1961, la cual llevaba como subtítulo: “La filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958” (en: Sacristán, M.; Papeles de filosofía. Panfletos y materiales II, ibid., p. 90-219).
[16] A este respecto pueden leerse principalmente: a) “Manifiesto por una universidad democrática”, manifiesto de la asamblea fundacional del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) en la “Capuchinada” de marzo de 1966, que desafió a la legalidad franquista; b) “Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores” de 1968, el cual dará lugar a su famosa polémica con Gustavo Bueno; y c) las tres conferencias dictadas en 1971 que dieron lugar al texto: “La universidad y la división del trabajo”, con el que intervino en los debates universitarios provenientes de la ola estudiantil de 1968-69. El primero y el último pueden encontrarse en: Sacristán, M.; Intervenciones políticas. Panfletos y materiales III, ibid. El segundo se ha recogido en múltiples ediciones y es de acceso libre en internet.
[17] Para profundizar en este punto léase: Fernández Buey, F.; “Manuel Sacristán en la historia de las ideas”, en: López Arnal, S. y Vázquez Álvarez, I. (Eds.); El legado de un maestro, ibid., p. 41-50.
[18] Como bien identificó Sacristán: “aceptando en un plano bastante general una identificación del marxismo como comunismo científico, lo científico era en él, por así decirlo, adjetivo, instrumental a lo sustantivo que era el objetivo político, la naturaleza política de ese pensamiento y de su práctica, y ahora podemos añadir que dentro de ese instrumental científico ocupa el primer lugar de importancia lo económico. [..] no se trata de ningún privilegio a priori, decidido por tendencia cultural o psicológica, sino por el hecho de que tratándose de un pensamiento emancipatorio, y también científico, en el sentido de explorador de las condiciones de posibilidad de la emancipación [..] es claro que las condiciones de posibilidad son, en este caso, condiciones no de posibilidad puramente lógica, puramente formal, sino condiciones materiales de posibilidad y estas condiciones tienen su ámbito privilegiado en lo que solemos llamar [ámbito] económico” (Sacristán, M.; “Economía y dialéctica” (1977), en: Sobre dialéctica, ibid., p. 133-134).
[19] Entiéndase aquí ideología en su sentido marxista clásico, como falsa conciencia. Así, en la aproximación a algunas figuras destacadas del movimiento comunista como Lukács, Gramsci o Lenin este esbozará una constante crítica al ideologismo de parte de la elaboración marxista, a la falta de matiz en algunas de sus formulaciones teóricas y a ciertas simplificaciones sobre los aportes de corrientes no marxistas. Pueden leerse en este sentido: “La formación del marxismo de Gramsci” (1967), “Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por G. Lukács” (1968) o “El filosofar de Lenin” (1970), todos ellos en: Sacristán, M.; Sobre Marx y Marxismo. Panfletos y materiales I, ibid., p. 62-114 y 133-175.
[20] Véanse, entre otros, el anteriormente citado y: “Nota necrológica sobre Lukács” (1971) y “Sobre el marxismo ortodoxo de György Lukács” (1972), ambos en: Ibidem, p. 229-249.
[21] Lenin, V. I.; El estado y la revolución, 1997, Madrid: Fundación Federico Engels, p. 56. Como el propio Sacristán señaló respecto a Lenin y otros pensadores marxistas (no siempre aplicándose su máxima, pues no fueron inusuales en él ciertas afirmaciones demasiado categóricas y generalistas respecto a figuras como el propio Lenin, Gramsci o Lukács), el matiz es concepto. Espero que la conceptualización de Sacristán como “marxista ortodoxo” se entienda y limite a los términos estrictamente aquí empleados.
[22] Para profundizar en este punto: López Arnal, S.; La destrucción de una esperanza. Manuel Sacristán y la Primavera de Praga: lecciones de una derrota, 2010, Tres Cantos: Akal.
[23] En: López Arnal, S. y De la Fuente, P. (eds.); Acerca de Manuel Sacristán, ibid., p. 472.
[24] Texto de autorreflexión privado recogido póstumamente en: Sacristán, M.; M.A.R.X. Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables libres, 2003, El Viejo Topo, p. 57-61.
[25] En este sentido destacan “Trompetas y tambores” (1982) y “Los partidos marxistas y el movimiento por la paz” (1984), ambos publicados en la revista mientras tanto (nº 11 y 23) y recogidos luego en: Sacristán, M.; Pacifismo, ecologismo y política alternativa, 2009, Madrid: Diario Público Ed., p. 112-119 y 232-237.
[26] Es un consenso entre la mayor parte de los estudiosos y discípulos de Sacristán que la “Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política” de 1979, publicada luego como texto central del nº1 de mientras tanto, constituye el esbozo del programa de estudio y articulación política que Sacristán habría querido desarrollar (y en parte desarrolló) si hubiera tenido tiempo y mejores condiciones para ello. Dejamos para otra ocasión, no obstante, la problematización y discusión de la esencialización, por falta de matiz, de los “valores femeninos” y su plasmación histórica-cultural en las mujeres que Sacristán consideraba necesario extender.
[27] Aunque no pudiera profundizar en ella, su reflexión sobre los cambios en la composición política y social del proletariado occidental en torno a 1980 me parecen muy bien situados y apuntando a cuestiones clave para el futuro de la tradición socialista. Así, partiendo de la situación de degradación del movimiento sindical de clase y combativo será capaz de vislumbrar “una importantísima recomposición del capital fijo, de las fuerzas productivas en general, del capital fijo en particular, en forma de importante informatización y robotización de la industria. [..] Allí hay una revolución del instrumento del trabajo muy seria y, consiguientemente, de la condición obrera” (Sacristán, M.; “La situación del movimiento obrero y de los partidos de izquierda en la Europa Occidental” (1982), en: Sacristán, M.; Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas, 2005, El Viejo Topo, p. 95-114.
[28] Es un deje bastante habitual en la tradición marxista el ver en sus clásicos, como el que Sacristán está llamado a convertirse en nuestro entorno, rupturas y giros cruciales en algún punto de su evolución que nos permitiría dar con el todo-revolucionario de su pensamiento y le diferenciaría de manera singular de sus contemporáneos. Creo que conviene precavernos frente a ello y tratar de poner más peso en los elementos de continuidad que caracterizan a nuestra tradición y posibilitan su inteligibilidad intergeneracional.
[29] Partiendo de la tesis marxista de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción imperantes, Sacristán introduce explícitamente esta idea de actualización. Véase a partir de la p. 121 de la presente edición, correspondientes al texto “De la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia”.
[30] Un mes antes de morir, un comentario a un documento de compañeros de mientras tanto (Domènech, Ovejero y Guiu) no deja lugar a dudas: “Sin abandonar la distinción tradicional izquierda-derecha, creo que hay que dejarla en segundo término, acompañada y superada por la distinción: conforme al sistema, no-conforme al sistema. [..] La fragilidad de la vieja distinción se aprecia en la necesidad en que se ve la tesis [..] de llamar globalmente izquierda a los movimientos “alternativos”. Eso no es así. Más de un componente de movimientos ecologistas, feministas y por la paz carece de pensamiento y voluntad anticapitalistas, o incluso políticos” (en: ‘Fons Personal de Manuel Sacristán’, Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona [FPMS-BFEEUB]). Esta tesis puede corroborarse a través de la lectura de la mayor parte de los textos publicados durante su última etapa, casi todos recogidos en: Sacristán, M.; Ecología y ciencia social, 2022, Madrid: Irrecuperables, Pacifismo, ecologismo y política alternativa, ibid., op. cit. y Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y nuevos problemas, ibid., op. cit., donde se aprecia bien esa actitud, enfoque y pretensión revolucionaria-ortodoxa. Destacando su debate sobre ecosocialismo con Harich y Bahro en la citada “Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política” y su coloquio con Harich “La situación política y ecológica en España y la manera de acercarse críticamente a esta desde una posición de izquierdas” (ambos recogidas en los dos primeros libros recién citados).
[31] Documento con fecha del 27 de febrero de 1974, en: FPMS-BFEEUB, citado en: Capella, M.; La práctica de Manuel Sacristán, 2005, Madrid: Ed. Trotta, p. 185-189. Uno de los primeros documentos donde además esboza Sacristán su crítica a la visión progresista del marxismo vulgar, germen de su ecosocialismo.
[32] Tal es así que, en 1981, tras la derrota de la dirección eurocomunista del PSUC frente a la base obrera en su V Congreso, pese a apreciar el “agradable espectáculo de la derrota [..] de un equipo político de pequeños burgueses profesionales de la palabra, a manos, principalmente, de obreros de la construcción del Vallés y del Bajo Llobregat”, Sacristán se hará pocas esperanzas al respecto afirmando que: “una conmoción en sí misma tan noble como el V Congreso del PSUC es todavía demasiado poco para poner en marcha un proceso de reconstrucción comunista. El PCE y el PSUC llevan tantos años degradando su sustancia que, aunque sus crisis puedan tener importancia en el camino hacia la constitución de una nueva cultura comunista, no abren un horizonte suficiente. [..] La situación de derrota del comunismo entre el martillo imperialista occidental y el yunque del despotismo oriental es demasiado grave para que la pueda compensar la crisis de conciencia de un partido” (Sacristán, M. “A propósito del V Congreso del PSUC” [los subrayados son míos], en: El País, 22/01/1981, reimpreso en el nº 6 de mientras tanto).
[33] Sacristán, M.; “A propósito del eurocomunismo”, p. 147, de esta edición.
[34] Respecto a Colletti llegará así a afirmar explícitamente que: “El marxista de cátedra está fuera del alma de la tradición marxista, que no es una tradición de la ciencia, sino de la militancia revolucionaria. El marxismo de cátedra, biblioteca y sala de conferencias es muy confortable, hasta que hace crisis. Mientras tanto evita tener que estudiar física, química, matemática, agronomía, economía, etc. y evita molestarse en la vida cotidiana como el militante. Todo eso amparado por el marxismo de verdad, el de los partidos y sindicatos. Cuanto éstos se encuentran en crisis, se acaba el respaldo” (Sacristán, M.; “Anexo 3. En torno al marxismo de Lucio Colletti”, en: Sacristán, M.; Sobre dialéctica, ibid., p. 262). Respecto a Althusser y el contraste entre ambos: Petruccelli, A. y Del Maso, J.; Althusser y Sacristán, 2020, Buenos Aires: Ed. IPS.
[35] Sobre la fórmula de la fusión del movimiento obrero y la ciencia, en la carta de redacción del nº1 de mientras tanto (1979) sostiene Sacristán en nombre del equipo editor que: “La tarea [..] consiste en renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia. Puede que los viejos aliados tengan dificultades para reconocerse, pues los dos han cambiado mucho: la ciencia, porque desde la sonada declaración de Emil Du Bois-Reymond –ignoramus et ignorabimus, ignoramos e ignoraremos–, lleva ya asimilado un siglo de autocrítica (aunque los científicos y técnicos siervos del estado atómico y los lamentables progresistas de izquierda obnubilados por la pésima tradición de Dietzgen y Materialismo y empiriocriticismo no parezcan saber nada de ello); el movimiento obrero, porque los que viven por sus manos son hoy una humanidad de complicada composición y articulación”.
[36] Sacristán, M.; “Sobre la tarea de Engels en el Anti-Dühring”, p. 79 de esta edición.
[37] En: López Arnal, S. y De la Fuente, P. (eds.); Acerca de Manuel Sacristán, ibid., op. cit., p. 615